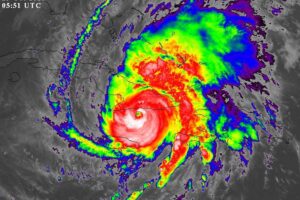Cuando tenía apenas cuatro años falleció mi más fiel compañero de juegos: mi bisabuelo. Él me enseñó a pararme, a llevarme el dedo a la sien para indicar que alguien estaba loco, a balbucear las primeras palabras, entre ellas su nombre, “Nano”, apócope de Mariano.
Luego aprendí las canciones, los bailes, las bromas, un repertorio completo para impresionar a sus amigos. Yo era su niña inteligente, y él, mi muñeco grande. Y un día, de improviso, dejó de sentarse en su sillón, de acompañar sus pasos arrastrados con el tacataca del bastón, dejó de estar y, sobre todo, me dejó a mí.
El fin de la vida, por irremediable y definitivo, resulta un hecho traumático a cualquier edad, pero para los niños, sobre todo aquellos en etapa preescolar, el dolor de perder a un ser querido se transforma en desconcierto: ¿cómo es y qué significa estar muerto?
En muchos casos los adultos recurren a explicaciones del tipo místico-poéticas: “Se fue a vivir a las estrellas” o eufemismos como “Se quedó dormidito para siempre”. Estas respuestas suelen crear más dudas que certezas. Cada pequeño, en dependencia de su nivel de desarrollo cognitivo, va conformando una incipiente lógica basada en su experiencia: quien se marchó puede regresar; quien se durmió, despierta.
Si lo pensamos bien, a sus pocos años es mucho más probable que relacionen el cielo con un lugar concreto al que se viaja en avión que con un espacio metafísico a donde van las almas tras separarse del cuerpo.
Por eso debemos plantearnos, antes de comunicarles sobre el fallecimiento de alguien, hasta qué punto han desarrollado su comprensión del mundo. Los más chicos pueden notar la ausencia, pero es común que no entiendan la permanencia del hecho y que constantemente hagan las mismas preguntas: «¿Cuándo volverá tía?» o «¿Por qué no podemos despertar a abuelo?».
Resulta preferible escoger un momento tranquilo, privado y sin distracciones, en el que el infante esté completamente atento, y usar un lenguaje honesto y concreto, algo al estilo de: “El cuerpo de tal persona ha dejado de funcionar y ya no puede sentir ni moverse”.
Según los especialistas, más o menos entre los cinco y los 10 años se llega a comprender que la muerte es irreversible y que todos los seres vivos eventualmente dejarán de existir. Una mayor conciencia conduce a sentimientos de tristeza y ansiedad más duraderos. También pueden hacer preguntas de corte filosófico o existencialista o manifestar su duelo de una manera “desordenada”, completamente diferente a cómo lo haría un adulto.
La dinámica familiar, la comunicación y el soporte afectivo son factores clave en la adaptación a la pérdida. Los niños que tienen una red de apoyo fuerte tienden a lidiar mejor con la muerte que aquellos que la enfrentan en un ambiente aislado o en el que no se les permite expresar sus emociones.
En ningún caso se debe callar el tema para “proteger su inocencia” o ahorrar “sufrimientos innecesarios” al menor. Todo lo contrario, el fallecimiento de mascotas o personajes de ficción en libros y películas puede ser una buena oportunidad para instruirlos desde temprano en los misterios del ciclo de la vida.
A fin de cuentas, nada puede salvarlos de ese desgarramiento final, del dolor de un sillón vacío, de unos pasos que se apagaron, de la ausencia. En cambio, podemos ofrecer respuestas, respeto hacia su manera de expresar los sentimientos y el consuelo de saber que el amor por la persona desaparecida los acompañará para siempre.