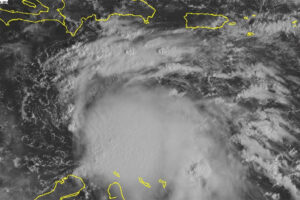Recuerdo de un hombre y su olvido
—Buenas noches. Disculpe, ¿me puede decir la hora? ¿Y el día en que estamos?
Dos veces me lo he encontrado. Al atardecer, en una acera de la calle de Río, como quien desemboca a la de Dos de Mayo. De eso hace ya un par de años, pero a él le daba igual el paso del tiempo.
En ambas ocasiones se dirigió a mí con una tímida sonrisa antes de preguntarme lo mismo. Y al agradecerme el doble dato sonreía con redoblada amabilidad. Por gente como él da gusto alzar la muñeca y mirar el reloj de pulsera, aunque la luz del día esté expirando, y recordar el almanaque de favor.
Aquello ocurrió en menos de una semana, con escasos días de diferencia, y no pareció reconocerme a la segunda. Lo que advertí en sus ojos ingenuos, como en otros ancianos que he tratado, fue el sutil velo del olvido.
No lo vi más porque, a mi regreso a pie del trabajo, yo solía variar de ruta. Bueno, y no sé por qué otra razón, pero he vuelto a transitar por la acera donde coincidíamos y jamás le he visto. Casi que por instinto miro la porción de antebrazo desnudo donde llevaba mi reloj, roto desde hace muchos meses, y extraño a mi alrededor un rostro tan afable como el suyo.
No parecía abandonado ni mucho menos. Llevaba la camiseta, el short y las chancletas de cualquier viejito atendido, bien anidado en un hogar. A sus espaldas, una puerta entreabierta dejaba ver la luz artificial de sala y comedor, y oír el choque de platos colocándose a una mesa o apilándose para fregar.
Solo faltaba el “¡Fulano, entra a comer!”. De haber sido “Fulano, no molestes más al muchacho”, mi respuesta no se hubiera demorado ni una milésima de mi Orient: “Descuide, en absoluto me está molestando”. Así, dicho con un tono caballeresco. En honor a él y su forma de dirigirse a mí.

Mientras otros salen a esa hora crepuscular a respirar cierta brisa, a fumar, a conversar con alguien más del barrio, él parecía satisfecho apenas conmigo y mi trato esporádico. Más bien, con cualquier extraño que accediera a detenerse y responderle su inquietud respecto al momento del mundo en que vivía.
Una tercera vez lo atisbé de lejos, en igual ademán de desorientación, no sé si haciendo la misma pregunta o alguna más exigente a un par de viandantes. Seguía sin alzar la voz, con gestos suaves, como un epítome del sosiego octogenario. La prisa me impidió comprobar, movido por no sé qué clase de curiosidad afectiva, si recibía paciencia y amabilidad en su intercambio.
Creo que tener a alguien mayor en casa, en familia, que empieza a confundir y a olvidar prácticamente todo, incluso nombres y rostros amados y la noción del tiempo, no es la única forma de sufrir la desmemoria ajena. También están esas gentes a cuyas vidas llegamos de improviso, sin conocimiento previo de quiénes fueron antes de saludarnos, y mientras comprobamos su estado nos caen tan bien que no podemos dejar de cuestionarnos…
Por ejemplo, ¿fue un estudiante de memorizar, brillante tal vez? ¿Supo dar a los suyos el amor y la atención que ahora necesita? ¿Recordará más de sí lo positivo o lo negativo? ¿Distinguirá, ante un álbum fotográfico, entre quiénes le quisieron o le agraviaron?
Al borde de la calle de Dos de Mayo me lo encontré. Y me sonrió. Y me preguntó cuándo estaba ocurriendo su existencia. Y me olvidó ambas veces. Yo le recuerdo, y espero no olvidarle.