
Con esa altanería de hijo único, sobreprotegido —y huevón—, al llegar de la escuela le preguntaba a mi madre qué había para comer. «¡Huevo!», una sola palabra y hasta un niño como yo, malcriado que creía que se merecía ese huevo de Pascua que es el mundo, entendía que la economía doméstica andaba mal.Sin embargo, yo, todo “creído”, no podía ocultar el mohín de desagrado: un labio un poco torcido, una ceja arqueada. Rozar con la yema de los dedos el fin. «¿Tú te crees que somos ricos?», me soltaba la vieja.
El otro día, cuando atravesaba la ciudad o ella me atravesaba a mí, da lo mismo, un señor sentado en un quicio junto a unos tubitos de Kola Loca, unos zapatos usados y una resistencia eléctrica de una hornilla, vendía files de huevos. Le pregunté cuánto costaba uno; «3 600», me respondió con ese tono despreocupado y soso de los comerciantes que no necesitan esforzarse para realizar una venta, porque saben que tarde o temprano tendrás que morir en él.
Mientras el señor me lanzaba una mirada para que me apurara, «el futuro no es de los dubitativos, socio», yo recordaba una prueba de inglés en la secundaria donde me quitaron puntos por confundir la palabra feel, de sentir, con file, de archivo. El precio me provocó eso, un feeling (sentimiento): la nostalgia de cuando aseguraba que el huevo no era un plato fuerte.
Al final, le respondí que no. Si lo compraba se me iría más de la mitad de mi salario, y entonces el aceite y entonces el detergente y entonces el café y entonces el arroz… Seguí hacia una mipyme cercana, para conseguir un par de libras de picadillo que rinden más y logran que no nos rindamos. Caminaba cabizbajo, retraído, porque estaba seguro de que no ganaríamos las guerras del colesterol.
En Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, cuando el protagonista llega a Liliput, la isla de los hombres mínimos, ellos se encontraban en una guerra civil porque una parte del país rompía los huevos por la parte más ancha y la otra por la más estrecha. Aquí ese tipo de conflictos no existen.
Supongo que la economía de a poco cambia, incluso, pequeños detalles que pueden parecer intrascendentes: la forma en que distribuimos los espacios, el orden natural y cotidiano. Antes, cuando abría el refrigerador por un refrigerio, en esas partidas de caza de la madrugada en los estantes, en la puerta siempre se hallaba algún que otro huevo, un cajita de Nistatina, un pomo de Novatropín y un pote de helado Nestlé con ajíes Cachucha adentro. De todo ello, sobrevivió hasta hoy la Nistatina y el pote de Nestlé sin ajíes.
De una manera u otra, alrededor del huevo hemos creado una mitología y una simbología. El primer capítulo del manual de cocina para tontos explica la forma de freírlos. Cuando incriminan a alguien con un «Ese no sabe ni freír un huevo», lo envían para el banquillo de los inútiles, los parias y el lumpenproletariado.
Te lleva a decidir si te gusta suave o duro, y creo que esa pequeña elección hasta llega a comentar mucho de cómo nos tomamos la vida. Nos enseña que para hacer una tortilla hay que romper un par de huevos, y aparece Maquiavelo con un delantal y una redecilla para el pelo, como una tía de comedor.
Más de una vez me botaron de las aulas por freírle un huevo al profesor —esa mueca tan cubana que solo un pueblo tan sarcástico puede crear y reproducir— con todo el desprecio de mi adolescencia. Durante mucho tiempo me pregunté por qué se le llamaba así a dicho gesto, la disposición de la lengua dentro de la boca, la boquita de pez y luego el ruido característico que le sigue, hasta que lancé mi primer huevo dentro del aceite caliente y escuché el sonido que surgió del sartén.
Últimamente, muchas veces, cuando pregunto un precio, como sucedió con el vendedor sin prisa del quicio o las guaguas vacías que no se detienen en las paradas o cuando leo en Telegram que no se podrá cumplir el horario de las rotaciones, me dan deseos de «freír un huevo». Sin embargo, ya no soy un adolescente, sino un adulto precavido y educado.
Cuando en la tarde llego a casa, imagino que le digo a mi señora madre que sancocharé unos huevos, para variar un poco del picadillo y del pollo; pero sé que ellaLos huevos que nos faltan me ripostará: «¿Tú te crees que somos ricos?», y soltará una amarga media carcajada.




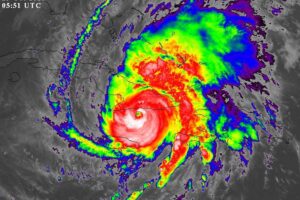
Con su permiso, lo comparto en mi muro. Gracias