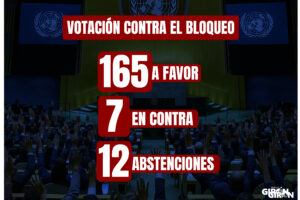Hace 108 años, el 19 de agosto de 1815, falleció en La Habana el eminente médico e investigador cubano Juan Carlos Finlay y Barrés, más conocido como Carlos J. Finlay, pues de esa manera estampaba su firma en todas partes este gran benefactor de la humanidad.
El descubridor indiscutible y probado del agente transmisor de la fiebre amarilla (la hembra del mosquito Aedes agypti), había nacido en la ciudad de Camagüey, hijo de padre escocés y madre francesa, el 3 de diciembre de 1833.
Su contribución a la ciencia mundial y el legado dejado a la medicina cubana permiten recordarlo con orgullo ensanchado hasta el gozo, aun en esta fecha luctuosa, como parte de las compensaciones otorgadas por su grandeza profesional y humana.
En su honor la América nuestra y muchos amigos del mundo celebran cada 3 de diciembre el Día de la Medicina Latinoamericana y en su Patria se le rinde homenaje con la memoria fructificada en instituciones con su nombre, estatuas y monumentos.
Pero el mundo es ancho y muchas personas del presente se podrían preguntar cuán trascendente pudo ser su aporte a la ciencia y a sus congéneres, si hoy día casi nadie sabe qué es la fiebre amarilla y el doctor Finlay no ocupa titulares.
Lea aquí: Finlay: 142 años del descubrimiento
Hay que viajar a las raíces para informarnos de que en su época las epidemias de esa enfermedad tropical eran un agudo problema de salud en naciones de esa franja geográfica y zonas colaterales, causando cuantiosas muertes.
Si ya son cosa del pasado es precisamente por la intervención de Carlos J. Finlay, gracias a su gran descubrimiento, que se quiso escamotear indignamente.
La fiebre amarilla, trasegada muchas veces por el infame comercio de esclavos, no solo causaba víctimas entre esos infelices, también diezmaba poblaciones de origen europeo y de naciones del Nuevo Mundo.
Tampoco se puede obviar que los méritos del excepcional se enriquecen con sus aportes al tratamiento del terrible problema del tétanos infantil.
Finlay resultó un cubano por los cuatro costados, aunque era hijo de europeos y fuera educado a partir de los 11 años en Inglaterra y Francia, como era una costumbre para los vástagos de familias pudientes de su tiempo.
Definitivamente, parece que decidió en la formación de ese sentimiento una primera infancia pasada en haciendas campestres de La Habana.
Luego, la profesión de su padre lo llevó a estudiar medicina en el Medical College en Filadelfia, donde se doctoró en 1855. Graduado, vivió temporalmente en Lima y París hasta que decide retornar a Cuba.
Después de varios intentos por instalarse en las capitales peruana y parisina, logró establecerse en Matanzas y más tarde en La Habana, donde contrajo nupcias con Adela Shine, descendiente de ingleses.
Aunque versado en terapias para afrontar epidemias agudas como el cólera, fiebre tifoidea -que padeció muy joven- y tuberculosis, se consagró al estudio de la fiebre amarilla durante largos e intensos años.
Fue un tiempo en que debió afrontar la indiferencia, la burla y el escamoteo de los resultados de su trabajo, con valiente firmeza y entereza, avalado por el caudal de su enorme sabiduría y experiencia.
Tras 15 años de esfuerzos infructuosos tuvo el olfato de redirigir sus estudios, rompiendo paradigmas vigentes.
Entonces dejó de pensar en los llamados miasmas del ambiente y en el contagio directo personal y se enfocó en buscar un posible vector que sirviera de transmisor, mediando entre las personas. Así hacia 1881 pudo llegar a las irrefutables evidencias y de estas a la verdad científica.
De ello hay constancia fidedigna en los anales de la conferencia sanitaria internacional celebrada en la capital de los Estados Unidos, a la cual concurrió el epidemiólogo cubano como integrante de la delegación española, pero representando a Cuba y Puerto Rico.
Su relevante hipótesis científica acerca del agente transmisor de la fiebre amarilla fue acogida allí con indiferencia, pero él la volvió a exponer el 14 de agosto de ese año ante la Real Academia habanera, donde también se consignó el hecho.
Sin embargo esa teoría tuvo que esperar 20 años para ser estimada y sometida a la comprobación de rigor correspondiente.
Finlay, y su único colaborador, el médico hispano Claudio Delgado y Amestoy, realizaron, de 1881 a 1900, una serie de experimentos para tratar de verificar la trasmisión por mosquitos.
Después de la intervención norteamericana en la Isla, una comisión militar sanitaria presidida por el médico Walter Reed, e integrada por James Carroll, Arístides Agramonte (cubano que residía en los Estados Unidos) y Jesse Lazear, fue creada en 1899.
A principios del siglo XX la fiebre amarilla diezmaba de manera muy ostensible a los soldados del ejército de ocupación estadounidense, instalado en la Antilla Mayor desde 1898.
Esto hizo cambiar el escepticismo antes mostrado frente a la hipótesis fundada por Finlay; pero no fue para valorarlo con justicia.
Apoyándose presumiblemente en apuntes del fallecido Lazear, que conociera la investigación del cubano, Walter Reed preparó un informe que presentó el 22 de octubre de 1900 ante un evento científico que se celebró en EE.UU., donde asumía el contenido del hallazgo de Finlay.
De esa manera se apropiaron de los resultados de dos decenios de trabajo de campo intenso del académico antillano, aunque Reed laboró luego en la verificación del descubrimiento, que no le pertenecía en absoluto.
A pesar de esta injusticia que sirvió para cubrir de gloria y reconocimientos a quienes no lo merecían, el doctor Carlos J. Finlay resulto nombrado en 1902 Jefe Superior de Sanidad, cargo desde el que dirigió un nuevo sistema de control de epidemias del país.
Igualmente pudo organizar el enfrentamiento a la última epidemia de fiebre amarilla que abatió al país en 1905, eliminada en tres meses.
Hoy mantienen su vigencia las medidas recomendadas por el especialista cubano para combatir el flagelo, a las que desde luego se han sumado otras de los tiempos actuales.