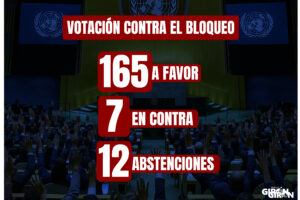A 150 años de su caída en combate el 11 de mayo de 1873, en los potreros de Jimaguayú, el Mayor General del Ejército Libertador Ignacio Agramonte y Loynaz -El Mayor- vive en la memoria del pueblo y en especial de la juventud cubana, cabalgando al frente de la gloriosa Caballería Camagüeyana.
Dicen que su cadáver fue quemado y sus cenizas aventadas para borrar todo rastro de su persona y ejemplo, tanto era el odio del enemigo ante la fuerza del símbolo que representaba aquel joven de solo 31 años.
Esfuerzo vano, porque aquel diamante con alma de beso, al decir de José Martí, primer soldado de la Patria desde temprano en su vida, había puesto muy en alto y para siempre el papel de los más bisoños dentro de la pionera campaña independentista.
Había visto la luz en la ciudad de Puerto Príncipe del Camagüey el 23 de diciembre de 1841, como vástago de una familia de abolengo, culta y librepensadora, que le garantizó el acceso a privilegiadas fuentes de educación y la formación de recios valores morales.
Esos factores confluyeron para que descollara desde su adolescencia y juventud. El Mayor por antonomasia de la historia de su país, fue también llamado en su tiempo el Bayardo por mostrar su hombradía de bien con el porte de persona valiente, corajuda, de modales de caballero pundonoroso, brillante en deportes como la caza con fusil y la esgrima.
A pesar de la temprana desaparición de su vida heroica, entregada por entero y con pasión a la Patria, dejó lecciones hermosas en muchos ámbitos como el amor a la pareja, a la familia, el valor del decoro y la honradez y la práctica recta de la justicia.
El fatídico 11 de mayo, todavía sin clarear, recibió la noticia de la presencia enemiga en los contornos de Cachaza, en los llanos de Camagüey, y con la velocidad de un rayo arengó a su tropa y se encaminaron a dar combate. Quiso la suerte que en Jimaguayú, a unos 32 kilómetros de la gran ciudad y una zona rural bastante conocida por el jefe mambí, se produjera el encontronazo.
Y también la casualidad hizo que ese lugar volviera a ser importante en su existencia, pues pocos años antes había participado en la confección de la inicial Constitución cubana, aprobada en una histórica reunión de mambises los días 10 y 11 de abril de 1969. Allí el brillante abogado hizo gala de sus conocimientos y el patriota mostró su hidalguía.
La metralla enemiga que penetró en su sien derecha, hizo que falleciera de inmediato, según testigos. Su cadáver cayó en manos del enemigo, quien lo profanó y terminó por incinerarlo, como ya dijimos.
El hecho bárbaro que siguió a su muerte en combate habla mucho de lo que es capaz el odio de los que no tienen la razón y pelean sin estar animados por profundos sentimientos e ideales.
Es verdad que su ausencia física produjo un dolor inmenso y conmoción en las huestes mambisas, pero continuó con determinación la carga por la independencia, a la cual se había incorporado el flamante Doctor en Derecho Ignacio Agramonte a los 27 años, el 11 de noviembre de 1869.
Llegó lleno de vida y juventud a los campos de batalla, luego de fundar junto a otros patriotas la Junta Revolucionaria de Camagüey, en su ciudad, a su retorno luego de obtener primero el título de Licenciado en Derecho Civil y Canónico en 1865 en la Universidad de La Habana y luego el de Doctor en ambas materias en 1867.
No pasó mucho tiempo para que su estrategia sobresaliente como organizador de la Caballería Camagüeyana, pusiera en jaque a los españoles en la región central, debido a su genio, conocimientos generales y recia disciplina. Ya en 1871 estaba al mando de las tropas mambisas hasta la jurisdicción de Las Villas.
Fue además legendaria, y es aún un bello referente en su región, la historia de amor de Ignacio, que tuviera una hermosa etapa de prueba en campamentos de la manigua redentora; es uno de los acontecimientos reales con relumbres de leyenda y ejemplaridad en la historia cubana. Hay que decir que su esposa, su coterránea Amalia Simoni, de cuna tan ilustre como la de él, tenía méritos revolucionarios y patrióticos a la altura de los suyos. Una mujer inolvidable, que brilló con luz propia.
Aunque la historia no soslaya, en nombre de la verdad y objetividad, las conocidas desavenencias de estrategia y método surgidas en la marcha de la Revolución con Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria e Iniciador de la primera guerra libertaria, los estudiosos en su mayoría consideran que Céspedes fue el que más cedió, a la hora de establecer las bases de la República en Armas; también Agramonte supo solventar con grandeza de alma y honradez tales desencuentros.
Martí, en 1888, en el periódico El Avisador Cubano de Nueva York, después de varios años de silencio afirmó que solo los extraños, los ambiciosos o los pedantes podían mencionar el nombre de ambos sin temblar: los buenos cubanos, no. Debían reverenciarlos y respetarlos.
En análisis equilibrado y profundo, reconoció a los dos héroes en su prístino valor, al margen de sus errores y desencuentros. Su actuación y entrega a la Patria había sido mayor que cualquier yerro y su luz era inocultable.
De ellos señaló El Apóstol: “…lo que queremos es volverlos a ver al uno en pie, audaz y magnífico, dictando de un ademán, al disiparse la noche, la creación de un pueblo libre, y al otro tendido en sus últimas ropas, cruzado del látigo el rostro angélico, vencedor aún en la muerte”.
Es interesante la reflexión de Enrique Collazo, Coronel del Ejército Libertador, quien conoció personalmente al Mayor.
Lea aquí: Antonio Guiteras en su último combate
Expresó Collazo: “El trabajo que tenía que emprender era inmenso y solo un hombre con sus condiciones podría llevarlo a cabo, por fortuna el que debía hacerlo era Agramonte; al joven de carácter violento y apasionado, lo sustituyó el general severo, justo, cuidadoso y amante de su tropa; moralizó con la palabra y con la práctica, fue maestro y modelo de sus subordinados y formó la base de un ejército disciplinado y entusiasta”.
A muchos cubanos inspira y admira de manera superlativa el relato histórico que describe al bravo Mayor Agramonte, fulgurante y audaz, encabezar el rescate al brigadier Julio Sanguily, con muy pocos hombres, cuando este era conducido prisionero por una columna numerosa española. Pudo liberar a su compañero y aquella acción siempre ha sido un gran símbolo del Bayardo. (Marta Gómez Ferrals, ACN)