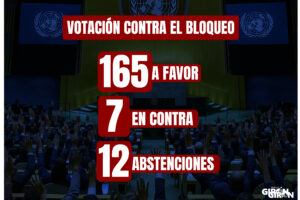La frialdad de las postrimerías de febrero no resultaba tanta como para congelarle los pies, como los inviernos de París de su juventud, pero sí para hacerlo temblar, como si sus huesos se convirtieran en escarcha.
Juan Gualberto por culpa de ella se mantiene en un estado de semivigilia en el catre que la noche anterior le prestó López Coloma. A veces, incluso en medio de la somnolencia, su mente se activa e hilvana par de ideas, luego se apaga un tiempo y retoma los pensamientos donde los dejó con anterioridad.

No solo la frialdad lo inquieta. Ello sería mentirse a sí mismo o fingir una confianza que no tendría ningún hombre, tal vez ni el mismísimo Maceo, en su situación. Le preocupa que cuando despierte comenzarán las sublevaciones simultáneas por todo el país que planifican hace años. Las mismas que desde que Martí le envió aquel tabaco con un mensaje oculto entre sus hojas trenzadas resultaban inminentes y que ese día, justo ese día 24 de febrero, por fin, se recordaría por qué es rojo el triángulo de la bandera y que la muerte puede ser tan solitaria como la estrella en su centro.
Días atrás Antonio López Coloma había ido a La Habana a buscarlo a él y a otros compañeros para que se incorporaran al alzamiento en Matanzas. Juan Gualberto junto con algunos voluntarios viajaron en tren hasta el paradero de Ibarra y se parapetaron en la cercana finca la Ignacia, propiedad de Antonio. Él pensó que estaban demasiado cerca de una línea ferroviara como para que resultara un buen escondite, pero es el terreno, propiedad de Coloma, que tenían a su disposición.

A la mañana siguiente comenzaría la batalla, la que quedó en pausa después del 68, la que nunca prendió con la Guerra Chiquita, la que los jóvenes soñaban que ahí hallarían la epicidad y convertirían su carne en el bronce ecuestre de los héroes y que los viejos aún le picaban viejas cicatrices que nunca sanaron del todo. Por eso habían colocado turnos de guardias, por eso Juan Gualberto había dormido con la ropa puesta, por eso se mantenía, además que por la frialdad, en un estado intermedio entre la vigilia y el sueño.
Le tocan el hombro repentinamente. Con todo lo que bulle en su cabeza, ese gesto para despertarlo no presagia nada halagüeño. Desde arriba, parado al lado del catre, López Coloma, lo observa preocupado. “Vamos a tomar los caballos y dejar este lugar, pues se me acaba de informar por mi primo, el Jefe de Estación de Ibarra, que viene para aquí un tren de Matanzas conduciendo tropas”.
De alguna manera quizás antes de reaccionar al, «el aquí y el ahora», Juan hace un paralelismo con el 10 de octubre, cuando Carlos Manuel también por una información del primo debe adelantar el alzamiento. No sabe si tomarse esa coincidencia como un mal o buen presagio. Normalmente cuando una historia se repite suele terminar en tragedia. Sin embargo, debía detener las elubricaciones, y ubicarse dónde se hallaba y en lo que sucedía.
Las condiciones no resultaban aún las idóneas. A esas alturas era para que se les hubiera unido el general Julio Sanguily quien contaba con la experiencia militar necesaria para emprender la campaña. Sin embargo, no sabían nada de él. Juan, realmente, no quería creer ciertos rumores viles que circulaban sobre su persona. Bueno, mejor ni pensar en eso. También esperaban a Manuel García, una especie de bandido a lo Robin Hood, que operaba en el norte de la provincia y que traía hombres y su conocimiento práctico de la geografía. No obstante, qué uno puede esperar de los de su tipo.
En quince minutos colocaron en las monturas todo lo que pudieron. Cada combatiente, unos 14 por ahí, cargó con tres rifles cada uno. Ahí en La Ignacia existía un almacén de armas y municiones, pero siempre se pensó que se unirían más personas, unas 400 más o menos, no solo esa menguada cantidad que la mayoría, incluso, estaban verdes en lo que a la lucha se refería, solo con su bautismo de agua encima, entre ellos se incluía Juan Gualberto, ya que lo suyo era la tinta no la pólvora.
A eso de las seis y media de la mañana, cuando la frialdad de la madrugada cedía ante los primeros rayos de la mañana que comenzaban a evaporar el rocío de los matojos, la tropa que iniciaría la independencia de la segunda provincia más rica del país, con sus Teatros al estilo de la Scala de Milán y sus puentes giratorios, se lanzaron a la manigua.
La bandera de la estrella solitaria, la misma que izaron por primera vez en un pueblo a unos kilómetros de ahí, ondeó en los campos de Matanzas. Juan Gualberto, tal vez como sucedió con el paralelismo anterior pensó que ese trote a la desesperada hacia enemigos que los superaban en números y experticia, y los cubanos con bastantes rifles, pero sin buenas manos para empuñarlos, le recordaba a Céspedes después de perder en Yara y quedara solo con 12 hombres. Había algo mesiánico y desesperado en ambas acciones; pero quizás solo así se llega a la grandeza.
PD: A Julio Sanguily lo apresaron en su casa esa mañana del 24. Varios historiadores especulan que él, al final, traicionó al movimiento independentista. A Manuel García, por otra parte, lo asesinaron con un balazo a traición en el pueblo de Ceiba Mocha y por ello no pudo unirse al alzamiento.
Luego de salir de La Ignacia tropezaron con las tropas españolas y fueron diezmados, y de a poco, capturados. Juan Gualberto, después de cinco días de huida, se entregó a las tropas españolas en Sabanilla del Comendador, cerca de donde nació. A López Coloma lo fusilaron meses después.