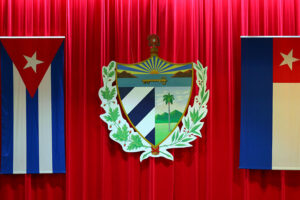No hay trampa mayor que las que nos hace el paso del tiempo. Con el transcurso de los años la memoria va recreando cada pasaje a su antojo, y ordenando los sucesos con total arbitrariedad.
Puedes acabar creyendo que una historia transcurrida en el breve lapso de varias jornadas de viaje demoró una eternidad.
Así me sucede siempre que rememoro mi primer viaje a Topes de Collantes. La travesía resultó tan desconcertante por el cúmulo de experiencias vividas que uno duda si realmente experimentó tanto en tan solo dos días.
Aquella mañana de domingo, al alejarnos de la casa abandonada, avanzamos por la cresta de una loma. A nuestra derecha se apreciaba una pendiente que terminaba en las aguas del lago Hanabanilla.
No he contado hasta hora que nuestro guía Valdivia, quien ideó el viaje, llevaba en su mochila un viejo atlas con mapas de la zona. Sobre las hojas rectangulares tratamos de ubicar dónde estábamos exactamente y cuánto nos faltaba para Jibacoa.
Yo, que estaba familiarizado con ese atlas porque fue una de mis más amadas posesiones de niño, no entendía un comino nada, porque en aquel legajo aparecían innumerables nombres pero a kilómetros a la redonda de nuestra ubicación solo se avistaba monte por un lado, montañas en el horizonte, y una gran masa de agua cuesta abajo y que se extendía hacia la inmensidad.
En el punto en el que nos encontrábamos no había señal alguna de civilización. Por un momento llegué a pensar que todo se trataba de un sueño, que yo realmente estaba muy bien resguardado en mi litera en la universidad, porque no entendía cómo a todo lo largo y ancho de aquel lago que observaba desde las alturas no se distinguía ninguna silueta de las tantas casas que habíamos visitado la noche anterior, para dejar a los niños que asistían a la escuela de la comunidad principal de aquella zona.
Tampoco se observaba el hotel, ni rastro alguno de la embarcación que supuestamente nos transportara hasta la orilla. Al comprobar la altitud en la que nos hallábamos, dudé si realmente habíamos logrado ascender tanto en la oscuridad de la noche.
Mas, la belleza del paisaje y la frescura de la mañana me regresaron de mis cavilaciones y, cuando comencé a despejar mi mente de pensamientos sin sentido, caí en la cuenta de que atravesábamos una vieja unidad militar, también deshabitada.
De aquel sitio solo quedaban las paredes. Algunas conservaban aún los nombres y fechas de ingreso de los soldados, una vieja práctica que les servía de consuelo en un intento por medir el paso del tiempo, quizá con la idea de que así avanzaría más rápido.
La mañana fue avanzando y nosotros también. Por suerte el camino era llano. Seguíamos sobre la cresta de la loma y desembocamos en una especie de hondonada.
Lea también: Nostalgias de un mochilero: la casa abandonada del Hanabanilla
El cambio de vegetación fue tan abrupto, desconcertante, y maravilloso a la vez, que volví a creer que por un momento todo era producto de mi ensoñación.
En aquella ondulación en el terreno experimentamos también un cambio en la temperatura. Los grandes algarrobos cubiertos de curujey impedían el paso de los rayos del sol. Se sentía un frescor y humedad agradables.
Entre los inmensos troncos de los árboles encontramos un cafetal, y allí, en medio de aquel sitio inhóspito, emergía un bohío que se acoplaba muy bien al paisaje, como si hubiera nacido junto con aquellos árboles centenarios. Por unas de sus ventanas salía humo.
Al acercarnos, un señor mayor, quizá tan viejo como aquella arboleda, colaba café.
Apenas se sorprendió con nuestra presencia. Nos dijo que era el único habitante de esa extensa zona. Sus hijos vivían en el pueblo y eran médicos, pero él no podía despegarse de las paredes de su bohío, las plantaciones de café, y los inmensos algarrobos.
Nos extendió un jarro de metal con el dulce néctar y de tan fuerte nos espabiló a los cuatro. Desde su humilde casa de madera nos señaló la ruta: «Sigan por ese camino que ya queda menos para Jibacoa», nos dijo a manera de despedida.
La imprecisión en la distancia o el tiempo que aún nos restaba me molestó un tanto. Mientras retomamos nuestro trayecto y sostenía la mochila, caí en la cuenta de que las tostadas todavía estaban en su interior.
Nos despedimos del señor y continuamos por un camino mucho mejor constituido, que se perdía entre cafetales.
(Continuará)