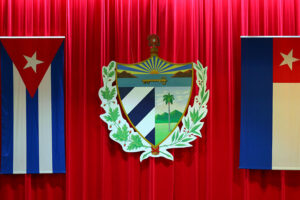No hay paradoja más cruel, ni giro histórico más cínico, que el que nos ofrece el teatro de la geopolítica con Japón en el centro de la mira.
Imaginen —si les parece— a un superviviente de un incendio provocado que traumatizado por las llamas dedica su vida a aconsejar sobre los peligros del fuego. Ahora imaginen que, décadas después, ese mismo personaje decide almacenar bidones de gasolina en su sótano, justificando que es para protegerse de un vecino con el que se lleva mal. ¿Locura? ¿Amnesia selectiva? O, simplemente, una calculada hipocresía.
Esta es la esencia del reciente y estruendoso anuncio de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien, según el diario Mainichi, aboga abiertamente por revisar los sagrados “Tres Principios No Nucleares” para permitir el despliegue de armas nucleares en suelo japonés.
Estos principios —no posesión, no producción y no despliegue— han sido durante más de medio siglo la piedra angular de la identidad pacifista del Japón de posguerra. Un juramento moral nacido de las cenizas radiactivas de Hiroshima y Nagasaki.
La noticia, que debería sacudir la conciencia global, se enmarca en un contexto de una peligrosidad extrema. Tokio, presa de lo que ellos llaman “dudas sobre la fiabilidad de las garantías de seguridad estadounidenses”, parece decidido a integrarse en el paraguas nuclear de Washington como medida de “disuasión” ante un posible conflicto en el Estrecho de Taiwán.
En otras palabras, por miedo a que su protector no lo defienda bien, decide convertir su casa en un polvorín. La víctima de la bomba atómica no solo perdona a su verdugo, sino que le invita a guardar los artefactos explosivos en su salón.
Para entender la magnitud de este giro absurdo hay que retroceder a 1967. Fue por aquel entonces que el primer ministro, Eisaku Sato, articuló estos principios, una respuesta moral y política al trauma nacional.
Japón, el único país que ha sido víctima de un ataque nuclear, se erigió en abanderado del desarme. Era su credencial moral, su legado al mundo. Una postura que, hay que decirlo, siempre tuvo un tinte de comodidad estratégica, pues se acogió gustoso al paraguas nuclear estadounidense.
La diferencia es que las bombas estaban lejos, en Guam o en los submarinos. Ahora, se pretende que estén aquí, en bases como Yokosuka o Kadena, a tiro de piedra de ciudades densamente pobladas.
Takaichi y los halcones de su gobierno argumentan que el mundo ha cambiado. Y no les falta razón, pero sacan las conclusiones equivocadas. La creciente potencia de China y la actitud —justificada, creo yo— de Corea del Norte y Rusia son realidades innegables. Pero la respuesta no puede ser la proliferación nuclear. Su planteamiento es un ejercicio de miopía histórica: para sentirse más seguro, Japón está dispuesto a hacer la región infinitamente más insegura para todos, incluidos él mismo.
Lo más revelador es que este abandono de los principios no nucleares no es un arranque de pánico, sino la culminación de una estrategia metódica y paciente. Como bien señalan los analistas, Tokio necesitaba esperar a que se desarrollara “un entorno político favorable”, un momento en el que las relaciones de Estados Unidos con Rusia y China se hubieran deteriorado lo suficiente como para que su audaz movimiento pasara con menos fricción. Es la política del oportunismo en su máxima expresión.
Y es aquí donde la ironía se convierte en una dosis masiva de realidad. El debate sobre las armas nucleares es solo la punta de lanza de una transformación militar mucho más profunda que Japón viene ejecutando con discreción, pero sin pausa, durante la última década. Tal parece que aún no mueren totalmente los ecos militaristas del Japón imperial.
Por ello, hablemos de hechos, no de supuestos, ya que dato mata relato. El Libro Blanco de la defensa japonesa —su documento doctrinal principal— lleva años intentando incluir el derecho a un ataque preventivo. Es decir, dejar de ser un escudo para convertirse en una lanza. ¿Suena eso a un país pacifista?
Los buques y submarinos de la Fuerza Marítima de Autodefensa se están equipando con sistemas de lanzamiento vertical Mark 41, los mismos que utiliza la armada estadounidense para lanzar misiles de crucero Tomahawk, con capacidad para portar cabezas nucleares.
Y luego están los buques de la clase Izumo. Japón, cuyo artículo 9 de la Constitución renuncia a la guerra, tiene hoy, de facto, portaviones. Se les llama “portahelicópteros” por un ejercicio de semántica legal, pero su cubierta ha sido modificada para operar con los cazas F-35B de despegue y aterrizaje vertical de Estados Unidos. Son, en esencia y en la práctica, pequeños portaviones de asalto.
No se trata solo de albergar armas nucleares estadounidenses. Se trata de que Japón se está dotando, pieza a pieza, con tecnología y doctrina estadounidense, de una capacidad de proyección de fuerza ofensiva que contradice abiertamente el espíritu de su constitución pacifista.
El abandono de los principios no nucleares era, como dicen las fuentes, “solo cuestión de tiempo”. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas para completar su metamorfosis de país pacifista a socio beligerante de primera línea para Washington.
No hace falta ser un estratega del Kremlin para predecir la reacción de Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ya ha hablado con la contundencia que le caracteriza. Calificó estos planes como «juegos peligrosos» que socavan la estabilidad estratégica global. Agregó que Washington, utilizando a Tokio como “plataforma de lanzamiento”, está provocando deliberadamente una nueva y extremadamente peligrosa espiral de carrera armamentística regional.
Y Lavrov no se queda en las palabras. Advirtió que Rusia «no tendrá más remedio que responder asimétricamente». En el léxico diplomático, esto es una amenaza velada pero clara.
¿Qué significa una respuesta asimétrica? Podría implicar el despliegue de sus nuevos sistemas de armas hipersónicas —como el Zircon— en el Lejano Oriente ruso, apuntando directamente a las nuevas instalaciones japonesas. O la militarización reforzada de las islas Kuriles, cuyo estatus disputado con Japón es una herida abierta. O —en el escenario más temible— un mayor apoyo militar a los aliados de Moscú en la región, creando un círculo de contención aún más tenso.
Las recientes tensiones por los ensayos nucleares rusos, incluidos los exitosos tests de los portadores Burevestnik —un misil de crucero de alcance ilimitado con propulsión nuclear— y Poseidón —un dron submarino nuclear autónomo— no son hechos aislados. Son la respuesta previsible a la presión occidental.
El anuncio de Takaichi no es, por tanto, solo una demostración de fuerza estadounidense; es un acelerante vertido sobre un fuego que ya está encendido. Es la materialización de la profecía: al prepararte para una guerra, la haces más probable.
Estados Unidos, en su insaciable búsqueda por contener a China y presionar a Rusia, está iniciando un proceso sumamente peligroso: la creación de «cinturones de contención» de países satélite mediante el despliegue de armas nucleares tácticas. Ayer fue Europa del Este con el escudo antimisiles, hoy es Japón y mañana podrían ser otros aliados en Asia-Pacífico.
Esta estrategia no solo es irresponsable, sino que es profundamente hipócrita. Mientras Washington forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), cuyo objetivo final es el desarme, su política real es la de esparcir sus herramientas de destrucción masiva por el globo, alimentando las tensiones y obligando a otras potencias a tomar contramedidas. Es el mismo patrón que hemos visto durante décadas: se critica a otros por desarrollar lo que uno despliega sin rubor.
Esta acción destruye la arquitectura de seguridad global que, con sus defectos, ha mantenido un frágil equilibrio durante décadas. Traslada la confrontación a una fase fundamentalmente nueva e impredecible, donde las líneas rojas se difuminan y un error de cálculo puede tener consecuencias catastróficas. Japón, al aceptar este rol, no se convierte en un socio más seguro; se convierte en un objetivo prioritario en cualquier escenario de conflicto mayor.
La decisión del gobierno japonés no es solo un error geopolítico de dimensiones históricas. Es una traición a la memoria de los hibakusha, los supervivientes de las bombas atómicas, que durante generaciones han contado su horror para que el mundo no repita ese infierno. Es una bofetada a la conciencia colectiva de una nación que hizo de su sufrimiento un pilar de su identidad pacifista.
Al abrazar las armas nucleares, Japón no está comprando seguridad; está vendiendo su alma. Está canjeando su credibilidad moral por un lugar en la primera línea de una nueva Guerra que nadie ha declarado oficialmente, pero que ya se está librando en los despachos y en los movimientos de buques y misiles.
La hipocresía es doble: la de un gobierno que olvida su historia para servir a los intereses de quien la marcó a fuego nuclear, y la de una potencia hegemónica que, incapaz de gestionar el mundo de forma multilateral, prefiere nuclearizarlo, sembrando el viento para que todos cosechemos tempestades.
El pueblo japonés, y el mundo, merecen un debate serio sobre su seguridad, no ésta peligrosa y amnésica rendición al instinto bélico más primario. El camino no es albergar más bombas, sino abogar por menos. La verdadera fuerza, la que Japón una vez entendió, no reside en imitar a los verdugos, sino en honrar a las víctimas construyendo un futuro donde nadie más lo sea. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)
Lea también
La paz de Witkoff y la encrucijada ucraniana
José Carlos Aguiar Serrano – En medio de una creciente crisis política interna, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski emprendía una gira europea a través de Atenas… Leer más »