
Desde el ascenso de Trump a la presidencia en enero pasado, la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros —aprobada cientos de años atrás para tiempos de guerra—, las redadas, detenciones y deportaciones masivas —hasta abril se contabilizaban más de 100 mil— han terminado por convertir a Estados Unidos en un infierno para los migrantes, haciendo que el «sueño americano», para algunos, sea un horizonte cada vez más lejano.
Estos xenófobos y racistas empeños —nótese como la retórica antiinmigrante se dirige fundamentalmente a la población latinoamericana y árabe—, en ninguna medida representan una novedad en la nación norteña. Al tiempo que la historia estadounidense se erige sobre la inmigración, también ha estado acompañada de políticas antimigratorias.

La promesa del «sueño americano» tras la puerta dorada —inmortalizada en los versos de Emma Lazarus, inscritos en la Libertad que ilumina al mundo, de Bartholdi—, siempre estuvo al alcance de unos pocos. Los cansados, los pobres y las masas apiñadas a los que se les prometía respirar en libertad, debieron siempre de estar —preferiblemente— en correspondencia con la condición racial de los colonos y su descendencia.
Así lo muestran, por ejemplo, los desplazamientos forzados a los que, aun después de ganada la independencia, sometieron los blancos a los nativos en su expansión hacia el oeste; el irreconocimiento de la condición de ciudadanos a los libertos hasta 1868; la Ley de Exclusión de los Chinos en 1882; o la Ley de Inmigración de 1924, que obstaculizaba el ingreso de asiáticos y europeos procedentes del sur y el este del Viejo Continente, y que en medio de la Segunda Guerra Mundial impidió la llegada de miles de judíos que huían del Holocausto.
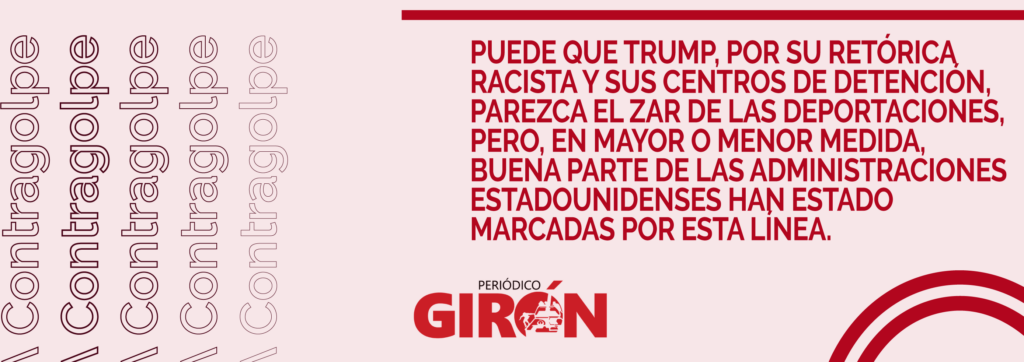
Puede que Trump, por su retórica abiertamente racista, sus centros de detención que bien recuerdan al fascismo, o el ICE que, bajo su mandato, parece la reencarnación de la Gestapo; pueda parecer el zar de las deportaciones. Pero, en mayor o menor medida, buena parte de las administraciones presidenciales han estado marcadas por esta línea.
Solo en el presente siglo, y sin tener en cuenta las devoluciones en la propia frontera —que multiplicarían notablemente las cifras—, los presidentes norteamericanos han expulsado de suelo estadounidense a casi 8 millones de personas, encabezando Barack Obama (2009-2017) la lista con más de tres millones durante sus dos períodos en el Despacho Oval.
Estas deportaciones, concentradas fundamentalmente sobre la población de origen latinoamericano, estuvieron acompañadas, en muchos casos, por hechos tan escandalosos como las redadas —que Trump retoma— en centros laborales, o la detención de menores sin acompañamiento de sus padres.
Decía The New York Times, en 2019, que todo presidente norteamericano es un «deportador en jefe», y deben serlo, versaba el artículo, en función de la seguridad interna y el cumplimiento de las leyes estadounidenses.

Lo que obviaba el diario liberal —quizás a conveniencia— es que en no pocas ocasiones las infracciones a la ley, que invocan para ordenar las deportaciones, están determinadas por los propios obstáculos que determinados tipos de inmigrantes encuentran para lograr una entrada regular al territorio norteamericano y, en consecuencia, a la marginalización y precarización a la que son sometidos por su estatus irregular.
Contrario a lo que siglos de narrativas colonialistas y raciales sostengan, la presencia de migrantes en Estados Unidos, sin importar su procedencia —étnica o social—, ha coadyuvado a fomentar y sostener el desarrollo económico de la nación que por décadas ha sido la mayor potencia del orbe.
En los Estados Unidos hoy, como en toda nación desarrollada, la tasa de natalidad de su población natural disminuye, y el envejecimiento aumenta, lo que conduce a un aumento de la demanda de mano de obra que no solo cubra puestos de trabajo vacantes, sino que aporte, también, a la Seguridad Social y al presupuesto federal.
Ello convierte a la inmigración en una necesidad, comprobable en el peso que los migrantes poseen, por ejemplo, dentro de sectores como la construcción o la agricultura, que experimentarían sendos déficits de personal sin estos, dadas las duras condiciones laborales que los caracterizan.
Debería recordarse, antes de reproducir la lógica xenófoba de las élites, las monumentales obras erigidas por inmigrantes, como el puente de Brooklyn, o la importante expansión urbana en estados como Nueva York, California o Florida gracias a los inmigrantes provenientes de las naciones «indeseables», o que, a fin de cuentas, todos somos habitantes del mismo orbe, y las fronteras, no son más que una creación artificial de los Estados.
Lea también

Hollywood, el odio y el capitalismo tardío
Desde hace ya algunos años, Hollywood experimenta una crisis creativa evidente. Frente a esta, la industria del entretenimiento acude a una interminable sucesión… Leer más »




