
Nuevamente llega la temporada ciclónica. Otra vez, estemos haciendo lo que estemos haciendo, procuramos andar pendientes de los partes meteorológicos mientras invocamos a cualquier deidad para que “este año no, por favor, este año no”. La misma frase repetida cada temporada. La misma que continuaremos susurrando año tras año.
Crecimos y quedó atrás el tiempo en que la llegada de un ciclón nos regalaba la alegría de no ir a la escuela. La inocencia de paquetes de galletas y juegos con linternas, al igual que muchas otras ingenuidades, ya se terminó. Se la llevó el viento fuerte y las inundaciones, salió volando encima de las planchas de zinc del techo, quedó atrapada bajo fuertes árboles derruidos, sepultada bajo los escombros de las casas venidas abajo.
En la infancia solo veíamos llover y llover, sin más. No reparábamos en los rostros preocupados de nuestros padres, en las ojeras de nuestras abuelas que, en silencio, solo atinaban a hacer ollas de sopas mientras los demás martillaban para proteger puertas y ventanas, bajaban la antena del televisor y resguardaban dentro de las casas pedazos de maderas y cuanto pudiera ser útil, en caso de…
Para los niños aquello era una fiesta. Me recuerdo, ahora con ternura, espiando por entre las pocas ranuras que no quedaban cubiertas por el papel precinta con el que mami atravesaba los cristales de la ventana para que no fueran a estallar en mil añicos, sin entender por qué ella y abuela me peleaban tanto para que me separara de los vidrios, del peligro que yo no veía por ninguna parte. Yo solo quería mirar, mirar, mirar… para luego al regresar a la escuela tener más para contar que el niño de la calle siguiente que también lo único que quería era mirar, mirar, mirar… y contar.

En esos años, muchas veces, los de mi generación almorzábamos junto a nuestros padres y abuelos escuchando el conocido programa radial Alegrías de sobremesa. Allí aparecía un personaje que para recordar o inventar algún hecho lo situaba en tiempos lejanos. De esta manera, según él, todo había ocurrido “allá por 1924… 1925…” y siempre acababa vociferando: “¡En el 26! ¡Fue cuando el ciclón del 26!” De tal modo, antes de aprender qué era en realidad ese fenómeno meteorológico, conocimos durante nuestras sobremesas que, en Cuba, en 1926 hubo un ciclón de grandes proporciones al que sucederían otros, y que nuestra vida estaba definida por ellos. En Internet aún pueden encontrarse sitios con fotografías y la reproducción de detalles aparecidos en informes de la otrora Secretaría de Obras Públicas. En uno de ellos, si se visita la categoría “Desastres” y se tienen a mano unos cuantos euros para invertir, podría comprarse una foto anunciada como real y que muestra “Barcos arrasados por el ciclón del 26, en el río Almendares”.
El ciclón parece haber estado en el inicio de casi todas las historias. Según La Odisea, “un tropel súbito de viento y agua arrastró la nave hacia el mar”. Así, de la mano de Homero, entró el huracán en la literatura universal. Siglos después, el Diario de Navegación de Cristóbal Colón también reflejó accidentes de marinería provocados por arrasadoras tormentas, mientras las crónicas de Núñez Cabeza de Vaca, Pedro Mártir de Anglería y Bartolomé de las Casas, durante la colonización de América, dedicaron páginas enteras al consabido fenómeno. El huracán, destructor e inevitable, signa la vida en el Caribe y nos confirma cada año la aseveración de Fernando Ortiz de que no es Sol sino Hurakán (Juracán) el gran dios de las Antillas.
Devastadores ciclones y huracanes marcan el ritmo de nuestras islas y, como consecuencia lógica, muchos han sido los acercamientos a dichos eventos tropicales. Ya en 1667, el botánico francés Jean-Baptiste Du Tertre, enviado a las Antillas como misionero en 1640, hizo notar que “huracanes, horribles y violentas tempestades que podrían ser tomadas por verdaderas imágenes del incendio final y la destrucción del mundo caracterizaban la vida en esas tierras”. Pero no fue el único, también lo hicieron José María Heredia, Alejo Carpentier y Ernest Hemingway, entre muchos otros.
Disímiles textos caribeños se han encargado de referenciar estos duros acontecimientos. Habría mucho para nombrar, tales son los casos, por ejemplo, de La grande drive des esprits, de Gisèle Pineau –con acercamiento al ciclón de 1928, también conocido por su terrible efecto sobre Puerto Rico– y de Jamaica Kincaid quien, en Autobiografía de mi madre, describe con notable lucidez la temporada de fuertes lluvias en Dominica. Todo ello sin olvidar que esas fuerzas naturales han formado parte de repertorios musicales: ahí quedan las canciones El huracán y la palma, de Sindo Garay o El trío y el ciclón, de Miguel Matamoros. Han nombrado importantes publicaciones (como la revista literaria cubana Ciclón). Han estado en el centro de producciones pictóricas (como el apoteósico Huracán, pintado sobre yute por Wifredo Lam) y servido de eje central a documentales, como Ciclón, del director de cine Santiago Álvarez, sobre Flora, el terrible temporal de 1963. A esa tradición larga y dolorosa se sumó bastante recientemente la narradora boricua Mayra Santos Febres con su novela Antes que llegue la luz donde retrató la angustia del paso de María por su natal Puerto Rico.
Sin embargo, confieso que tengo muy presente un texto que Gerty Dambury, narradora, poeta y dramaturga guadalupana publicó modestamente en la inmediatez de Facebook. Una crónica intensa y conmovedora escrita en horas de zozobra cuando María azotaba sin piedad su Guadalupe querida. Un relato desgarrador y de impresionante carga solidaria. Un texto donde la poesía de su escritura no ocultaba lo que bien sabemos: que “los ciclones revelan todo el desastre de la pobreza que, en el día a día, hacemos el esfuerzo para no ver”.
“No hay estadísticas del alma”, dijo Eduardo Galeano y es cierto. Se puede, quizás, contabilizar derrumbes, casas perdidas, edificios destrozados, pero hay pérdidas imposibles de registrar. Ningún libro, canción, pintura o investigación llegará a conseguirlo.
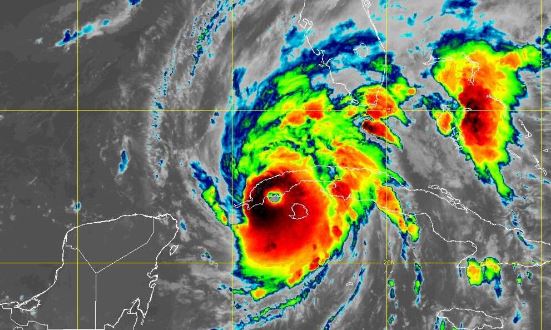
En 2016, el huracán Mathew se detuvo en Cuba y Baracoa, la villa primada, quedó destrozada. Lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer, o esta misma mañana y no hace casi ocho años ya. Las carreteras fueron interrumpidas y quedó un enorme vacío donde antes había balcones que disfrutaban su propio reflejo en el mar. A eso es a lo que llamo desarraigo en tierra propia. Hablo de perder, de golpe, la escuela primaria, la esquina de los primeros encuentros, las cartas, las fotografías, el aliento.
El nombre Baracoa significa “presencia de mar” y eso es lo que sucedió: el mar volvió porque sí, a reconquistar a todo precio, a imponerse a como diera lugar. Hubo edificios donde las olas azotaron tanto, llegaron tan alto y el viento sopló tan fuerte, que se perdieron las escaleras para ascender a los pisos superiores. Solo quedó un vacío entre un apartamento y otro, un enorme tajazo en la vida vecinal.
La primera capital cubana quedó a ras de suelo. El enclave de mayor presencia indígena fue arrasado. La mezcla de arawacos, españoles, africanos, criollos y emigrantes haitianos y franceses fue sepultada bajo los escombros. El huracán Mathew usurpó la realidad y la retorció. Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa que siempre fue una fuerza de la naturaleza se vino abajo ante otra fuerza, implacable, despiadada, irrespetuosa.
Esa es la tierra de Guamá. Ahí estuvo deportado Carlos Manuel de Céspedes. La magnitud de sus símbolos no es fácilmente superable, pero yo no sé si esa memoria y ese orgullo le fueron suficiente a toda esa gente para acompañar sus duelos. Yo no sé si eso es suficiente, si alcanza…
Era también una noche tormentosa, pero de 1895, cuando Martí y Máximo Gómez llegaron a Playitas de Cajobabo. Y en otra noche, esta huracanada de la que hablo, desde ese mismo lugar, una mujer de ojos vidriosos habló a las cámaras de la televisión cubana. Yo la vi, pero no escuché a ciencia cierta qué estaba diciendo porque los sobrecogedores escombros que enmarcaban su silueta sepultaban sus palabras, sin embargo, no olvido su rostro.
La desembocadura del río Toa acogió a Hatuey pero siglos después ese mismo río dañó algo tan sofisticado y casi irreal como un cable de fibra óptica, que a su vez canceló algo tan básico en nuestros días como la posibilidad de comunicarnos de occidente a oriente a través de frágiles pero salvadores teléfonos celulares.
Es poco probable que sentados en la sala de nuestras casas después de haber comido, tranquilos y serenos, podamos ponernos en el lugar del otro. De ese otro que durante muchas horas estuvo errando por las calles de Baracoa, de Maisí, de Guantánamo y luego, cuando reencontró a su familia, se detuvo en medio de los escombros, señaló al vacío con un dedo y dijo: “esta es mi casa”. Y lo peor es que, aunque no había ya pared en pie ni techo que resguardara, sabíamos que esa boca no mentía porque, en verdad, esa era su casa.
Anonadados, no podíamos imaginar que menos de un año después del arrasador Matthew, y en un momento de mucha sequía, llegaría el huracán Irma que en septiembre de 2017 azotó sin piedad a Cuba por más de 72 horas. Prácticamente fue impactada toda la isla, pero las comunidades costeras fueron las que más sufrieron las inundaciones, el desplazamiento tierra adentro de un mar que no quería irse, que no pretendía regresar a sus predios. Fueron evacuadas millones de personas, pero otra vez, cuando regresó la luz eléctrica, vi aquellos rostros ante las cámaras de televisión diciendo “esta es mi casa y lo perdí todo”. Y en Cuba sabemos bien lo que significa perderlo todo. Lo que antes decían las caras de Baracoa, ahora lo expresaban los rostros de Caibarién, Yaguajay, Esmeralda y otras localidades porque Irma nos sacudió de oriente a occidente.

A la costa norte aún le duraba el miedo y el salto en la boca del estómago cuando en 2022, también en septiembre, el huracán Ian destrozó Pinar del Río. Mi amigo, el poeta Nelson Simón casi pierde su casa por completo. Hoy, en 2024, aún la está reconstruyendo. Todavía él y muchos de sus coterráneos están padeciendo los terribles estragos en las estructuras de sus hogares y en las de sus almas.
En ese otro septiembre nos demoramos más en tener noticias porque toda la isla quedó a oscuras debido a una gran falla en el sistema eléctrico nacional. La angustia, la incertidumbre fue mayor, caló hasta los huesos. Luego de seis horas de azotar tierra, Ian abandonó Cuba por algún sitio cerca de Puerto Esperanza. A esa y a otras esperanzas seguimos aferrados. Como nos aferramos a cada frasco de medicamento que alguien donó, a cada litro de agua ofrecido, a cada tabla regalada para poner sobre nuestras cabezas, a cada sábana que nos hiciera la noche menos húmeda y a cada abrazo, lo mismo los físicos y posibles que los de la lejanía, simbólicos, pero igual de necesarios y efectivos.
No sé qué va a suceder en esta temporada ciclónica que recién se inicia. A cada rato me sorprendo pidiendo bajito: “este año no, por favor, este año no…” Pero si el deseo no me fuera concedido, no nos fuera concedido, habrá que hacer algo, volver a hacer algo. Como también debemos hacer, aunque no venga ciclón alguno, ni ras de mar, ni tornado, ni terremoto, ni tsunamis, ni tifón, ni volcán.
De la manera que se pueda hay que abandonar la silla y dejar la comodidad, sea de la magnitud que sea, estemos donde estemos. Apremia ayudar al de al lado en lo que sea posible y permitir que el de al lado también nos tienda su mano, para que un país que ya tiene suficientes divisiones y pérdidas no sufra más; para que las carreteras, las del tránsito vehicular y las del alma, que muchos huracanes han bloqueado -y que hoy muestran roturas y baches peligrosos- nos sigan llevando a todos al mismo destino: a la celebración sin resentimientos del mar, la lluvia y el viento, que es lo mismo que decir a la celebración de la vida.
No es posible, quizás, ponerse en el lugar del otro, pero sí lo es compartir con el otro nuestro lugar, en la mesa y en las conversaciones, en la búsqueda del sustento diario, en la lucha contra huracanes y otras tragedias y en la consecución del sueño. Ojalá no haya que esperar cada temporada ciclónica ni posibles huracanes para estar seguros de ello. Y ojalá que “este año no, por favor, este año no…”
(Por: Laura Ruiz Montes)




