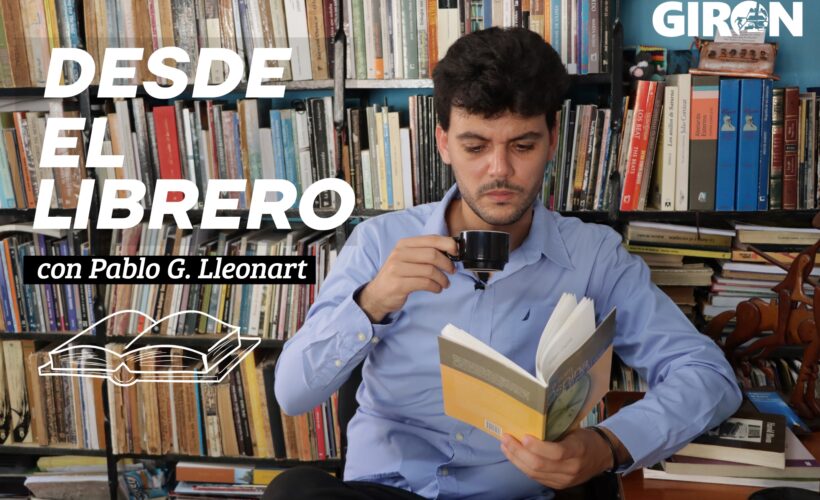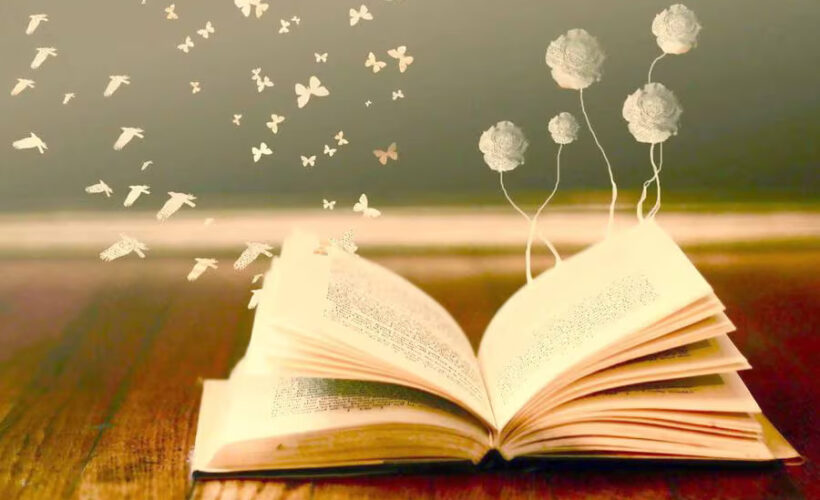
Los libros, los viajes, los regresos. Por: Laura Ruiz Montes
Me recuerdo a mí misma en la infancia suspirando por un tipo que se llamaba As Solar, rey de unas tiras de periódicos que mi abuela guardaba y que antes mi abuelo había recortado de El País y cosido con paciencia, hoja a hoja, hasta conformar aquellos folletitos rectangulares y estrechos. En aquellas páginas ajadas nos reencontrábamos As y yo las tardes en que abuela me permitía registrar entre sus tesoros cuando yo no podía asistir a la escuela porque estaba enferma. Recuerdo el olor a caoba antigua de las gavetas del escaparate dominando el ambiente y compitiendo con el aroma de las pomadas para la tos.
As Solar era un soldado desmovilizado del ejército norteamericano que regresaba a su casa y vivía toda una serie de aventuras, entre ellas una revolución latinoamericana acaecida justito cuando él se encontraba en su luna de miel en algún país de la región. ¡Vaya casualidad!, parecía decir el rostro del otrora soldado. No recuerdo el tratamiento que le daban a aquella revolución, pero no hay que ser muy agudo para darse cuenta de cuánto entorpecía la felicidad del pobre héroe y de su amada. Yo no sabía entonces que existía una región llamada Latinoamérica, me bastaba con la certeza de que algún día, cuando yo creciera, As Solar me llevaría con él bajo aquellas palmeras. Con el paso del tiempo comprobé que de todo aquel ensueño algo se había cumplido: donde yo vivía había palmeras y también había habido una revolución. El resto de lo fantaseado tomó otros senderos que, a su vez, luego también se bifurcaron.
La línea entre realidad y ficción es en ocasiones muy débil, por eso también me recuerdo tiempo después leyendo Opus Nigrum de Margarite Yourcenar, convencida de que Zenón aparecería en cualquier esquina. Yo atravesaba una calle y estaba segura que al doblar la próxima él estaría allí y sería la respuesta a todo cuanto yo pensaba y temía en los momentos de aquellas lecturas. Hace menos años de eso que los que han transcurrido desde mi extraño romance con As Solar, sin embargo, la sensación se le parece mucho porque es real todo aquello que una quiere que lo sea. Y yo decidí que As Solar y Zenón lo fueran. En las dos ocasiones la ficción se me adentró. En ambos casos quedé a la espera, con la ilusión latiendo y una acechante decepción que me vigilaba de muy cerca.
Pero ¿a qué viene todo esto? Viene al caso para referirme justamente a lo contrario: a esas otras oportunidades en las que un rostro, un movimiento, una mirada apenas llegan a ser la contundente verificación de un libro. Y es ahí donde una se queda en vilo, se detiene en seco, choqueada por el impacto del descubrimiento, de la constatación y dice: “Ah!, era esto, lo que tal autor quiso decir era esto…” El mundo cambia en ese instante y, contradictoria e increíblemente, en lugar que querer vivir una y otra vez la sensación, en lugar de aspirar a quedarnos detenidos en el instante real, lo que añoramos es regresar al libro aquel, a la frase aquella, al párrafo que antes habíamos señalado con rotulador amarillo o verde o a punta de lápiz. Echamos abajo los libreros, escarbamos entre las páginas, rezando por haber sido previsores y haber marcado las palabras que queman en el recuerdo… Habría que investigar a fondo, hacer encuestas, para saber cuánta diferencia hay, o no, entre releer y revivir.
La posibilidad de que algo ocurra y de que estemos allí en el momento justo para presenciarlo y sentirlo sucede sin aviso previo, por eso ha de prestarse mucha atención. Habría que estar pendiente de la realidad y a la vez mantener como en un segundo plano –en un background permanente– el recuerdo de cada lectura realizada. Pero en verdad no creo que lo anterior pueda ejercerse como disciplina de orden diario porque los eventos, las sorpresas y su relación con los libros leídos son algo que, simple y llanamente, pasa, nos pasa… No sé bien por qué, ni qué mecanismos se activan, pero simplemente sucede y a mí me sucedió. Eso no me hace ser ninguna elegida, pero sí me permite reflexionar sobre el hecho.
Un muro no muy elevado separa mi casa de la de mis vecinos, en especial de la casa de Moraima, quien tenía una hija que aún vive en Francia y que a mucho insistir un día logró que la madre, nerviosa, accediera a subirse al avión y fuera a visitarla atravesando el temblor de pasillos y recovecos del aeropuerto Charles de Gaulle. Yo no estaba en casa cuando Mora vino a despedirse, así es que unos días después pasé por la suya a preguntar qué tal le estaba yendo. En este país, ya se sabe, lo privado es patrimonio público y aunque casi a diario renegamos de ello tampoco podemos tapar el sol con un dedo porque lo cierto es que eso también alivia la soledad y el desamparo. Cualquier penuria compartida toca a menos. Cualquier alegría, multiplicada, se goza más. Así tuve toda la versión y supe cuánto la Mora extrañaba, cuán lejos se sentía. Cuántas ganas tenía de regresar a su casa llena de sus otros hijos y nietos, a su patio con sus matas de mangos y la guanábana deliciosa que ella a ratos nos regalaba, sabiendo –muy íntimamente– que nos estaba entregando un tesoro. Regalar una guanábana, dar una fruta, siempre es ofrecer un poco de vida.
No aprovechó todos los meses de gracia que la visa le permitía. Lo que de costumbre es sacrilegio para un cubano, a ella le importó un ápice (no olvidar que, en verdad, aquí decimos: “le importó un pito”). Regresó enseguida. La encontré una tarde en la calle. Su piel mestiza estaba menos bronceada por haber pasado tiempo sin exponerse al fuerte sol isleño. Pero por sobre todo estaba llenita de colores: su ropa, su pañuelo en la cabeza… ¿O era solo el brillo de sus ojos, la alegría del regreso, lo que la tenía tan iluminada? Parecía un arbolito de navidad al que le habían remplazado las bombillas. Fue entonces que tuve la visión. No era a Moraima a quien yo tenía ante mí. No era a mi vecina la Mora a quien me topaba en plena calle. Lo que veía iba más allá. La Mora era, fue, en una milésima de tiempo, otra mujer negra antillana. Moraima era la Man Ya, de las novelas El exilio según Julia y Mis cuatro mujeres, de la guadalupana Gisèle Pineau.
Descendiente de una esclava, Man Ya contaba a sus nietos, mientras les cuidaba en París, los dolores y las secuelas de la esclavitud. Les habla de la abolición y de la desorientación y explotación que sufrieron los negros una vez libres. A diario daba fe de los olores de las frutas, las marcas de la vida. Les hablaba del deseo de regresar a su isla de Guadalupe, de la aventura de cruzar el mar. Les trasmitía exquisitas recetas de cocina, maneras de elaborar medicinas naturales, no paraba de hablar de plantas y sembrados. Su huerto caribeño era el centro de su reino, como para la Mora lo era su patio, su terruño, el corral de sus cerdos, las matas de mangos del patio de tierra de su hogar cubano. Aquí, allí, en la realidad y en la literatura las dos mujeres hablaban de lo mismo, sentían lo mismo en la Francia “de verdad” y en la “imaginada”.

El recuerdo de la natilla caliente en el fondo del jarro de la infancia y los paqueticos que enviaba Man Ya, desde Guadalupe a Francia después de su regreso a la isla, y que contenían canela, polvo de colombo y harina de mandioca, son lo mismo que los mangos de Moraima, la sacra guanábana ofrecida, el aviso de lo que llegó a la bodega, su caminar por la calzada, su voz en el patio vecino educando a la nieta, enseñándola a vivir.
Man Ya, extrañando su jardín desde Francia y Moraima, queriendo regresar pronto a Matanzas porque “ya yo vi dónde vive mi hija y vi que ella está bien y allá a mí no se me ha perdido nada”, es casi la misma historia. La defensa del arraigo, el alma de un país, la vivacidad de una cultura, se muestran aquí, allí, en cualquier parte.
Hace unos años ya que Moraima murió, pero cuando hablo con su hija y su nieta, por encima del muro que separa nuestros patios, la sensación de haber asistido a gestos entrañables, el lujo de haber visto el brillo de los ojos de Mora a su vuelta al país natal sin saber que ella era para mí la contundente verificación de unos libros que alguna vez yo había leído con pasión, me sigue acompañando. Y siempre, siempre, regreso a mis labores, a mi cotidianidad y a mis libros pensando: “ah!, era esto, lo que este autor quiso decir era esto”. Y lo que pudiera parecer un detalle menor, en verdad, jamás podrá serlo.
Que libros y vidas se parezcan, se complementen, es un regalo para cualquier lector y para cualquier hijo de buen vecino, pero, sobre todo, es la certeza de que la vida, pese a diferencias más o menos sutiles podría ser/es aquí o allí, la misma materia dúctil y alucinada.
(Por: Laura Ruiz Montes)
Lea también: