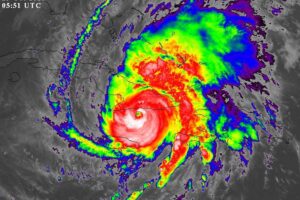Crecí escuchando historias increíbles, de esas que saltan de boca en boca y se dispersan por las zonas, sean urbanas o rurales, hasta transformarse en leyendas, de esas que se construyen y reconstruyen en los idearios de cientos de personas.
Así conocí sobre la madre de agua, aquel majá gigantesco que atravesaba una carretera todos los días, y quien se atrevía a intentarla atropellar no quedaba en pie para hacer el cuento; de la curva donde el viento batía más fuerte y aparecían raras sombras en los atardeceres; y de la casa embrujada en que los sillones se mecían solos y donde de vez en cuando una santa vestida de blanco se desplazaba entre habitaciones.
Recuerdo en mi adolescencia reunirnos un grupo de amigos y cada cual aportar sus relatos, en su mayoría versiones de las ya famosas leyendas urbanas. Algunas narrativas eran jocosas y se acompañaban de carcajadas, pero otras se pasaban de terroríficas y con ellas no quedaba un vello acostado. Y si por casualidad la hora pactada para la cita había sido nocturna y un sonido fuerte irrumpía en la calma, ahí sí se disparaba el dramatismo y los gritos se adueñaban del lugar.
Cada pueblo tiene sus leyendas, su patrimonio cultural intangible, tan valioso como las edificaciones que se alzan en las urbes e ilustran las etapas y su gente, o los lienzos que se exponen en galerías.
A veces, los relatos rozan lo inverosímil por sus elementos sobrenaturales, como la famosa leyenda matancera de Capitán, el perro fantasma, o la de las campanadas del viejo reloj detenido y el sonido de golpes de bastón en la antigua botica de Triolet, hoy museo farmacéutico.
En otras ocasiones, están asociados a personajes populares, como la razón por la que mi abuelo añora ir a su Jibá natal, un pequeño asentamiento casi perdido entre los límites de los villaclareños municipios de Sagua la Grande y Quemado de Güines, lugar del que partió hace más de siete décadas. Y es que, según cuentan, bajo la ceiba cercana a la cañada se sospecha de un entierro de dos botijas repletas de oro. Dice que eran de Socorro, un maleante que robaba a los ricos para ayudar a los pobres, algo así como una cubanísima versión de Robin Hood; al que vieron cabalgar con el tesoro colgado a ambos lados de la montura y perderse en esa dirección.
Y justo así se entretejen las historias: con un poco de misticismo y otro poco de realidad, pero siempre fascinantes. El patrimonio cultural inmaterial es sencillamente una riqueza invaluable de los pueblos. Fruto de saberes transmitidos de generación en generación, se alza como ventana al pasado, puente con los orígenes y como indudable fortaleza de la cultura y la historia de toda una nación.
Lea también: