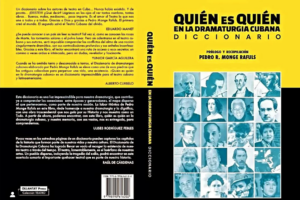Lamento no saber sus apellidos, pero a aquel hombre blanco, sesentón, canoso, delgado, pero fuerte, de hablar sereno, todos lo conocían como Pablo, la Ciencia, en la barriada de Pueblo nuevo, en esta ciudad de Matanzas.
El sobrenombre le venía por su eslogan: “La Ciencia recomienda comer dulce para conservar la salud”.
Pablo vivía en la calle de San Carlos, entre San Diego y La Merced. Todas las tardes, alrededor de las 4:00 p. m., salía tirando de una higiénica vidriera rodante, que exhibía apetitosos dulces; pero la mayor atracción eran las yemitas de coco, las cremitas de leche y las llamadas sidritas (cascos de toronja con su exterior caramelizado).
¿Su precio?: cinco centavos las yemitas y 10 las otras dos ofertas, que se extendían a panetelas, panqués…
Se les podía observar a través de los límpidos cristales de las movibles ventanas. Jamás Pablo tocó un dulce directamente con sus manos, pues disponía de una espátula y un par de tenazas.
Bien, Pablo tomaba la Calzada de Tirry y se dirigía por la calle de Santa Rita, en dirección a la barriada de La Playa.
Yo contaba con alrededor de 10 años, finalizando la década de los 50, y no siempre le podía comprar varios dulces, como sí podían otros muchachones en el barrio, pero sí, al menos, con cinco céntimos podía adquirir una de esas golosinas.
“La Ciencia recomienda comer dulces para conservar la salud”, repetía con su voz poca, pero todos, o en casi todos los humildes hogares de aquel entonces, le compraban, y él agradecía con gentileza.
Algunas viejas comadres, un tanto atrevidas en sus observaciones, comentaban entre sí la esbelta figura que conservaba el vendedor, a pesar de su edad, así como de otros atributos del personaje.
Pablo padecía, según se decía en círculos más reducidos, de una hernia, de ahí el bulto que se le observaba.
Era todo todo respeto, serio, pero amable. Lo mismo atendía con su sempiterna paciencia a los pequeños, que a los adultos que, en ocasiones, se aglomeraban alrededor de su rodante vidriera. La pulcritud se observaba hasta en los largos brazos de su carrito, y en sus gomas.
Momentos hubo en que los chiquillos revisaban la cercana vía férrea para apropiarse de los “quilos prietos” que, entre hierbas, flores, miel de abeja, y algún que otro perfume barato, tal vez colonia, utilizaban en sus “despojos” los creyentes del barrio.
No obstante la advertencia de alguna madre preocupada de que “eso no se podía tocar”, algunos otros muchachitos, desoyendo a sus mayores, tomaban los quilos con la mano izquierda, luego de haberlos orinado “para eliminar cualquier posible mal de espíritu”, y seguidamente se lavaban las manos y limpiaban los centavos de cualquier vestigio de la pegajosa miel.
Pablo aceptaba ese “quileo”, consciente de su procedencia, quizás alguna vez cruzó su rostro una leve sonrisa, pero nada de superstición, nada de eso. Los “quilos también valen”, decía.
Así lo recuerdo, siempre pulcramente vestido y calzado, y con su voz poca iba pregonando, de tramo en tramo: “La Ciencia recomienda comer dulce para conservar la salud”. (Por: Fernando Valdés Fré)
Lea también: