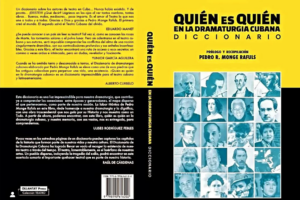Rolando García Molina lleva casi cuatro años sin salir de su finca. Tal parece que vive recluido en un apartado paraje del Valle de Yumurí.
Desde que el mundo se viera asolado por el virus de covid-19, él decidió permanecer en sus predios, lejos de la ciudad y su bullicio.
Si en un principio tomó la decisión por temor al contagio, hoy su condición de ermitaño responde a otro fenómeno que afecta continuamente a muchos campesinos cubanos: el continuo azote de los “bandidos”, como él prefiere llamarlos.
Aunque le han matado algún que otro animal, su masa no ha sufrido el constante embate del hurto y el sacrificio por ese estado continuo de duermevela en que se ven sumidas sus noches, siempre con los cuatro sentidos atentos al ladrido de los perros, unido a esa decisión de convertirse en una especie de asceta.

Pero Rolando no siente que vive en un encierro, ni mucho menos confinado en un lugar inhóspito y apartado. Desde niño radica en esa zona del Valle de la que ya se siente parte inseparable, como si fuera un árbol centenario, de esos que sirven de referencia al resto de los pobladores porque siempre estuvo en el mismo lugar, desde el principio de los tiempos, contemplando y protegiendo el entorno y las especies que lo habitan.

A El Isleño, como muchos le llaman por provenir de una estirpe de emigrados españoles, le conocen por la sabiduría que atesora, a lo que se suma el respeto que despierta por su laboriosidad y entrega.
Acuden a él para conocer qué remedio puede salvar a un carnero, o cuál es la mejor luna para preparar la tierra y plantar un cultivo. Ha devenido con los años en un referente para el resto de los campesinos del área.
Desde niño, en la propia finca San José donde todavía reside, Rolando creció viendo a su abuelo primero, y a su padre después, sembrando la tierra y cuidando a los animales. Ya han pasado casi siete décadas y el veterano campesino mantiene el legado, recorriendo los mismos senderos y desarrollando la misma faena los 365 días del año.

Con el sol aún oculto y tras dormir apenas dos o tres horas, dirige a los animales hacia el potrero para que pasten, para luego trasladar a las vacas en ordeño bajo la sombra de un gran árbol donde las enlazará y así evitará los movimientos bruscos que por instinto realizan y que pudieran derramar la cantina de leche.

Minutos antes de lavar las ubres, localiza con la vista aquella caja metálica que descansa en el mismo rincón. Prefiere sentarse sobre ese recipiente de metal, muy antiguo, en el cual se transportaba la leche hace muchas décadas hasta el barrio de Versalles. Lo conserva como un objeto preciado, pues lo heredó de sus antepasados, como mismo heredó la propia finca y el hábito de trabajar sin descanso.
Aunque para cualquier otra persona no sería más que un trasto de hierro inservible, para Rolando conserva un significado especial porque lo ata a la memoria de su padre, y a un tiempo pasado que muchas veces añora, cuando el Valle de Yumurí era bien distinto a como lo conocemos hoy.
***
“No salgo de aquí nunca, pero no me quejo, porque estoy en lo mío. Disfruto cada palmo de esta finca y nada me falta. Bajo estos árboles me siento protegido y hasta me producen bienestar, es como si temiera que al alejarme me faltara el oxígeno y dejara de respirar”, asegura, mientras mueve al ganado de un punto a otro de su posesión cada vez que el sol amaga con castigarlos.
Al avanzar el día los acerca a una gran tina para que beban agua. “Uno tiene que sentir amor por los animales, cuidarlos, si tienen algún problema, curarlos, velar porque no pasen hambre, ni sed”.
Rolando se desplaza con bastante movilidad a pesar de sus casi 70 años de vida. Habla con dominio de las palabras, las que va hilvanando para emitir ideas con frases contundentes. Quizá por estar tan solo consigue reflexionar en silencio sobre los tantos problemas que enfrenta cada día, y al encontrar un interlocutor desparrama toda su sabiduría de hombre de campo.
“Para dedicarse a la agricultura se deben dominar muchos conocimientos que solo se adquieren con el paso de los años y el trabajo diario”, asegura.
Al constatarse la salud y robustez de su rebaño, se entiende que se está en presencia de un ganadero consagrado que ama cuanto hace.
“Cuando se enferma un animal uno se siente medio ‘matungo’ también, es como si enfermaras, así son las trampas de la mente o la conexión que se logra con ellos al pasar tanto tiempo juntos”.

Tal vez lo de la conexión no sea cuento de camino, pues apenas tiene que emitir sonido alguno al aproximarse a una cerca, para que varios toretes jóvenes acudan a su encuentro. Incluso al “enyuntar” los bueyes, estos cierran los ojos mansamente cuando sienten la proximidad de las manos de este hombre que los protege y alimenta.
“A veces, al asomar alguna enfermedad tenemos que apelar a los conocimientos ancestrales, aquellos remedios que aprendimos de nuestros padres. Hace algún tiempo una res en proceso de parto hizo retención de placenta, ante la ausencia de medicamentos acudí a los métodos antiguos que provee la naturaleza. Logré salvar a la madre y a la cría con planta de anamú”.
Si algo no ha logrado superar este hombre curtido por los años y por el forcejeo diario con los rigores del campo, es la pérdida de un animal por el latrocinio de los bandidos.
“Cuando te matan a un animal es como si te cayera el mundo encima. El cielo se te une con la tierra y todo lo ves opaco, sin colores.
“Hace algún tiempo me mataron una potranca que crié; incluso, cuando chiquita, la cargaba como si fuera un muchacho. Hasta jugaba con ella. Aquel animalito era fuerte para tirar de la volanta. Y tan mansa, que si me veía trabajando, se me acercaba para rozarme con la cabeza exigiendo una caricia.
“¡Compadre! ¡Y un día me la mataron! Me picaron la cerca, me velaron cuando me alejé apenas y se la llevaron. La mataron por allá por la línea del tren de Hershey.
“En el celular de mi hijo se conservan los videos de aquella potranca. Desde que nació hasta que se hizo adulta. Era una máquina para trabajar. Uno no logra describir qué se siente cuando te matan a un animal que se quiere… pero esas cosas siguen pasando, y los bandidos, lejos de desaparecer, se reproducen como la maleza que hoy tanto abunda por estos lares”.
Aunque el Valle de Yumurí aparece en los libros de Geografía y las revistas de viajes como uno de los parajes más hermosos del país, a Rolando no se le asemeja tan siquiera a lo que un día fue. Hasta ha llegado a expresar que ya no lo ve tan lindo.

Asegura que lo conoció en sus mejores tiempos, cuando desde las alturas de la Vía Blanca se lograban divisar, a pesar de la distancia, los surcos cultivados en perfecta disposición y el ganado pastando en los potreros.
“Tras un simple chaparrón, cientos de arroyuelos atravesaban toda la zona. Aquello era un espectáculo, pero las cosas han cambiado. Hace unos días, buscando una cría me perdí entre la maleza. ¡Yo!, ¡que nací aquí y me conocía cada palmo del terreno! A veces me resulta un lugar desconocido por tanto marabú, espina y monte áspero adueñándose de todo.
«En los últimos tiempos me acompaña una idea recurrente: solo quisiera ver el Valle como lo conocí de niño, cuando se me antojaba lo más parecido al Paraíso”.
Lea también: Del Conuco Sabor Sensat, una apuesta por la agricultura de subsistencia