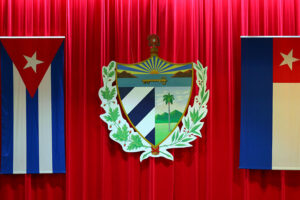Después de casi dos horas de navegación sobre las aguas del Hanabanilla, el capitán de la embarcación se aproximó a la orilla y nos informó que habíamos llegado al camino que nos llevaría hasta Jibacoa, para luego seguir hacia nuestro destino final, Topes de Collantes.
«En esa pendiente hay un sendero, a unos 10 minutos de camino encontrarán un casa abandonada. Allí pueden pasar la noche».
Los cuatros aventureros saltamos a la orilla y gracias al reflector divisamos el sendero. Ya la noche se cernía sobre el monte.
El trayecto era empinado, y cuando habíamos avanzado unos cinco minutos y apenas 20 metros cuesta arriba, sentimos el motor del barco que se alejaba y se hizo la oscuridad total. En ese instante no decidimos culparnos por no llevar una linterna con nosostros.
Seguimos ascendiendo y poco logramos distinguir las siluetas de los árboles y evadir las raíces que emergían y se enterraban en el medio del camino como serpientes.
Los 10 minutos calculados se convirtieron en media hora donde no mediaron palabras, ni tan siquiera una queja: todos deseábamos encontrar aquella dichosa casa abandonada. Justo cuando comenzaba a invadirnos cierto desespero, apareció un claro de monte, y junto a la aparición casi milagrosa del bohío por encima de los árboles asomaba una gran luna llena, alumbrando todo el lugar.
La casa metía miedo. Aquello parecía un pasaje de una película de terror. Las paredes eran de madera y nunca se habían pintado. Con el tiempo habían asumido un color oscuro, que dotaba al lugar de un tono lúgubre e inquietante.
El portal nos pareció espacioso y el suelo, de cemento, muy confortable. Tal era el cansancio. La luna siguió su trayecto en el cielo y desde el lugar se veía el reflejo de su luz en las aguas del Hanabanilla. Una de las imágenes más hermosas que recuerdo.
La noche fue avanzando y yo solo deseaba que se hiciera el día, para que sol alumbrara todo aquel monte que vaya usted a saber qué ocultaba en sus oscuras entrañas.
Por suerte ninguno de los cuatro nos sentimos motivados por contar historias de aparecidos, ni de luces que se posan en las copas de los árboles.
En un momento llegué a creer que éramos unos locos, perdidos en medio de la nada. Tan solo representábamos una minúscula partícula en aquel punto donde nadie nos encontraría jamás.
Sobre aquellas cosas cavilaba cuando caí en la cuenta que mis compañeros ya habían elegido sus posiciones en el portal y a mí me había tocado la esquina que daba para el monte más espeso, justo al lado de un barranco que terminaba en el agua.
Me acosté y apenas pude conciliar el sueño. Si me caía encima un insecto, no se cómo hubiera reaccionado, porque lo peor es que no había sitio seguro donde refugiarse que no fuera aquel portal.
No recuerdo en qué instante me dormí, aunque creo que fue el sueño más breve porque tuve la impresión que a los pocos minutos comencé a sentir el sol en mi cara.
Con la luz del día aquel paraje recobró su belleza y el verde lo abarcaba todo. Desde nuestra posición se alcanzaba una vista inigualable del lago.
Nos preparamos para continuar viaje y atrás quedaba la casa abandonada. Aún en la mañana era tan tenebrosa como en la noche. No nos alcanzó el valor para investigar qué había en su interior.
Nos aguardaba un largo camino para llegar a Jibacoa.
(Continuará)