
Si por cada mala palabra que he dicho en mi vida hubiera ahorrado un peso cubano, sin importar lo devaluada que está la moneda nacional y los precios del crudo en el mercado internacional, ya tendría una suma que alcanzaría para saldar la deuda externa de un país del Tercer Mundo.
Hay quienes se dan golpes en el pecho cuando oyen una palabrota y te juran y te rejuran que ellos no, que ellos nunca, que ellos son gente decente, de té con la reina a las cinco, y que no usan chancleta ni se despeinan. Incluso esos que les rezan a los arcaicos dioses de la decencia —que en la noche, cuando nadie los ve, se van de fiestas a antros de mala muerte y buena vida—, si hubieran guardado ese pesito por aquí y por allá, sin importar la inflación y las tasas cambiarias, pudieran dar su buen aporte a la ponina.
Antes de que alguien salte, porque siempre alguien salta, diré que, como todo en la vida, como el humor negro, como un abrazo de esos que te quiebran la caja torácica y te reinician el día, las malas palabras poseen su momento y su lugar.
El español es muy rico, como chupar mango sin miedo al embarre, y no todas las palabras sirven para nombrar todas las cosas, a Dios y a los trompos, ni a todas las sensaciones y sentimientos. A la vez, aunque a veces fastidie un poco, hay protocolos a respetar, porque, al fin y al cabo, somos animales sociales y de etiqueta.
Incluso, creo que de lo más nocivo de ir por ahí “lanzando flores por la boca”, como metralleta de pistilos, es que estas palabras, que no son buenas ni malas, solo son y existen, es que disminuyen su efectividad cuando las sueltas en el lugar y en el momento adecuado. Pierden ese efecto dramático, esa sensación de liberarse, de sacarse por la boca el mal genio o el placer, cuando verdaderamente corresponde.
Todos tenemos una frase o una mala palabra preferida. Quizá porque la heredamos de nuestros mayores o la escuchamos en la cola para el aceite, que ahí a nadie le resbala nada, y todos andan con la lengua en posición de apunten-disparen o en la discusión de dos borrachos a ver quién se quedaba con el último buche de la botella.
Casi todos los cubanos, como parte de la identidad cultural y lingüística, compartimos el mismo vocablo, lo que cada uno la sirve o le sirve a su manera. No creo que deba escribirla aquí para que sepan cuál es.
A algunos la palabra sola no le funciona, así que le agregan un re delante, porque no es simple, es doble el nivel de molestia con la que andan encima. Otros imaginan que es un sitio muy lejano, como Australia, como la bodega cuando no tienes deseos de salir de la casa a nada, donde todo lo que nos jode desaparece, y así como si conjuráramos un pasaje, decimos: “Vete pa…”. Esos solo quieren que los dejen tranquilos.
Hay quien, como yo, padece de incredulidad cuando todo empieza a salirle mal, cuando el único pensamiento racional que viene a la cabeza es “¿por qué de toda la gente del mundo esto tiene que pasarme a mí’?”, cuando quisieras torcerle el cuello al karma y, si tuvieras al destino a tus pies, lo que harías es patearlo y patearlo y patearlo; pero como no sabemos si el karma o el destino existen y, si lo hacen, que sean corpóreos y tangibles, porque machucar el aire no ha calmado a nadie en la historia de la humanidad, exclamamos: “Manda… esto”.
Hay quien para marcar la diferencia prefiere otros términos, más relacionados fonéticamente con los cojines y las morocotas. El primero de estos no es para recostar la cabeza después de una larga jornada, sino para lanzárselo en el rostro al que una larga jornada te la hace aún más larga. El segundo es de los que piensan que la vida viene demasiado dura, que ya no aguantan otro round.
También están los que, para no irse tan profundo en los arrabales de los puertos, porque tienen más alma de ladys y lords que de marineros, prefieren emplear expresiones que incluso puedo escribir en este texto sin parecer soez, como estúpido o imbécil.
Existen expresiones que, aunque se utilicen como liberación, como descarga o como adjetivo superlativo si poseen un fuerte componente peyorativo, provienen de prejuicios persistentes en la sociedad, como la homofobia y el machismo, y que deberíamos evitar. El lenguaje no solo produce, también reproduce comportamientos y actitudes negativas. Manda a la gente para Australia a convivir con los canguros, pero respeta quiénes son.
Algunos ejemplos anteriores se usan, normalmente, como insultos, contra otra persona, contra ti, contra el tiempo y las circunstancias. No obstante, asimismo, puede recurrirse a ellos en momentos de felicidad extrema, como el gol de la victoria, la cocina que después de una hora de friega por aquí y pasa trapo por allá queda limpia, el examen que aprobaste por los pelos, o por destender la cama en los juegos de los colchones y los cuerpos.
Entonces, ¡puño arriba los malhablados! Comiencen a guardar sus pesos cubanos por cada mala palabra y verán que, sin importar el mercado negro y el Fondo Monetario Internacional, pronto pagaremos la deuda externa del Tercer Mundo.


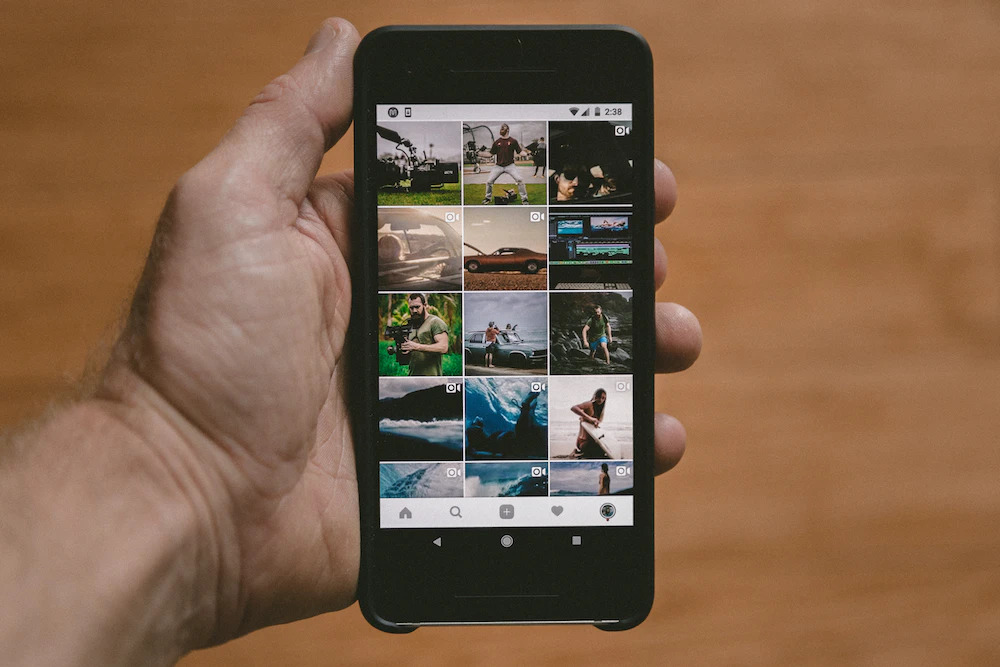



Como dijo el malogrado Héctor Zumbado, nadie se da un martillazo en un dedo y exclama ¡ extraordinario!. Pero hay quienes usan las malas palabras como comodín para expresar cualquier cosa.