
Tarde de domingo, en un barrio cualquiera de Matanzas. El Educativo en sintonía, antes de la puesta de sol, después de un enésimo capítulo de Marco buscando a su madre de los Apeninos a los Andes y alguna película de aventuras mejor que las de ahora. Tenía yo entonces unos nueve años, el plato de comida servido, la tarea hecha y muchas cosas por vivir, pero el logo del canal cambió súbitamente y con él mis planes de entretenimiento para lo que quedaba del día.
Primero, las palabras de un anciano encorvado que escribía con tinta más lento de lo que se dictaba, al tierno son de la pluma sobre el pergamino, Estaba sentado en un rincón semioscuro, como yo, solo que a él lo arropaba una luz de velas que permitía apreciar la suficiente pesadumbre sobre sus hombros, ojos y memoria. Hablaba no sé qué del paso del tiempo, de lo difícil que es describir lo vivido y del polvo de un lugar llamado Shiralad.
A continuación, la pantalla fundió en negro y se coló en ella un sol como el del crepúsculo fuera de mi balcón. Sobre las nubes rojizas apareció esa palabra, esa extraña y memorable palabra, destacada sobre el horizonte en letras rúnicas, acompañada por una melodía como de ejércitos a punto de colisionar y por un subtítulo más desconcertante aún: El regreso de los dioses. Me encogí de hombros, y es todo cuanto recuerdo de mí entonces.
Hay valor
En los ojos de quien lucha por amor
Y entrega su corazón
Una espectacular voz, como el eco de un juglar omnisciente que se filtra entre montañas, contribuyó a que me parecieran extraordinarios los créditos iniciales, un segmento que con suerte es lo que buena parte de mi generación recuerda, pleno de imágenes imposibles de olvidar en las que un trasunto de Conan el cimmerio, de Kull el conquistador, del Señor de las Bestias y todo titán de nuestra infancia, corría espada en mano y encarnaba la épica con sus cabellos al viento.
Hoy sé que era David, el científico que no debía intervenir en la civilización primitiva. Transformado en el guerrero Arak huía de sus enemigos, a los cuales no temió enfrentar una vez se vio rodeado, tras haber hecho más caso a su conciencia humanista que a la fría analítica de quien observa impertérrito un mundo de barbarie sin mover un dedo ni intentar mover la conciencia del bárbaro.
Honor
Solo puede hallar
Aquel que guía al corazón
Por un camino hasta el final

Intrigado por saber lo antes posible de qué iba la cosa, qué me aportaría ese producto cubano diferente a cuanto producto cubano he visto antes y después de esa tarde a mediados de curso, aguanté por media hora escasa la más extraña mezcla de ciencia ficción y fantasía heroica que he conocido.
Aquello tenía menos humor que La guerra de las galaxias y más oscuridad que El imperio contraataca, vericuetos argumentales que con factura de HBO darían envidia a G.R.R. Martin y una prosa arrebatada a los cantares de gesta más convincentes. Chely Lima y Alberto Serret, en calidad de guionistas, habían logrado un hito del género con material nunca publicado en forma de libro, legado a la televisión y al recuerdo de los cubanos que hoy, sin importar el punto de partida, emprenden nostálgico viaje al planeta Shiralad cuando surcan Youtube.
No supe cómo interpretar lo que veía y escuchaba, ni cómo explicar a mis amigos que valía la pena ocupar esa ínfima parte de la semana en temer que los de Acsur descubriesen que el falso Domi era en realidad una mujer, bella y fuerte, disfrazada de guerrero y finalmente descubierta cuando se baña en el manantial de una caverna en uno de los planos más sensuales que han pasado por el horario de Aventuras. O que incluso para nosotros, niños aún con pocas lecturas, merecía el esfuerzo seguir las intrigas de Atar, líder del clan de los Brek y villano al que se llega a entender, en manos de un fabuloso Jorge Alí. O escuchar con paciencia los parlamentos del Parca, dotados de la voz envolvente y del ambiguo lenguaje corporal de Jorge Cao. O admirar a Héctor Noas componiendo la mejor interpretación de un robot, al menos desde aquel Nexus 6 con piel de Rutger Hauer en el clásico Blade Runner.
Existe un sueño a conquistar
Y un destino aguardará
Toda la angustia
Al no saber dónde llegar
Si bien renuncié hace tiempo a obligar a cualquier persona a gustar de algo, hoy la defendería con mejores argumentos. Justificaría sus decorados minimalistas y efectos de cartón piedra con la conformidad de quien no se fija precisamente en eso al contemplar joyas del encuadre y la dramaturgia que comparten Los nibelungos o la Epopeya India de Fritz Lang; los diálogos laberínticos y teatrales, con la sensibilidad de quien no ha conocido mejores guionistas y proveedores dialécticos que Homero y Shakespeare; la falta de acción, con la indiferencia de quien suple la adrenalina del combate con la de pasiones como la que corroe los corazones de Atar y Dira, o la que brota entre la Domti Coré, oculta en sus aposentos, y el flautista o comedor de cañalápiz que tiene prohibido verla.
Fui débil. Cedí a la tentación de bajar a jugar mal al fútbol y al escondite, sintiendo el verdadero deseo de subir a socializar con una serie que me hablaba en clave confidencial y encriptada. Tras perderme algunos capítulos, tiré la toalla y, por no sufrir ante la tentación de disfrutar, empecé a apartar la vista de ella como quien se niega a presenciar una ejecución. Los adultos tampoco me embullaban mucho, para la mayoría a mi alrededor solo era un recuerdo improductivo del Período Especial de los 90. Muy enredada para los pequeños, muy fantasiosa para los grandes.
Llegó a mí demasiado temprano, llegué a ella demasiado tarde. Varias aventuras más vinieron después de ese primer acercamiento, pero no muchas ni tan llamativas.
¡Arak!
Hay una espada que empuñar
¡Arak!
Muchas batallas por ganar
¡Arak!
Una leyenda a continuar
¡Arak!
El nuevo dios es la amistad
Me tomó años hacer acopio de paciencia y de capítulos sueltos para redescubrirla. Y lo logré. A diferencia de Arak, evité ser alcanzado por heridas fatales, de prejuicios en mi caso, y alcancé mi meta, incompleta como todas las metas: comprender, disfrutar y admirar la puesta en escena, la pureza de su mensaje, la magia audiovisual del conjunto, lo extraordinario de su inventiva. Estas virtudes están contenidas y explicadas de forma distinta en una emotiva publicación de Facebook que hallé hace pocos días, donde uno de los intérpretes rememoraba que en abril de 1993, concretamente el lunes 19, se estrenaba en la televisión nacional el primer episodio contra las inclemencias de la crisis existente, con más talento que tecnología y entrega a cambio de poco, con el arte como bandera.
Hace 30 años, y casi me pasó inadvertido su aniversario. A mí, que con quijotesco juicio suelo enfrentarme a los molinos de la modernez, que sin desesperar espero el regreso de los dioses en forma de libro, película o colección íntegra de capítulos.
A todos los implicados, desde el director José Luis Jiménez a los músicos Magda Rosa Galván y Juan Antonio Leyva, a Manuel Camejo y sus cuerdas vocales, a los que levantaron decorados, a los que iluminaron, a los que vistieron y maquillaron, a los que están y a los que no, a Chely, a Alberto, a los tres Jorge y a alguno más que se me escape, a Susana, a humanos y a androides: más que felicidades, gracias.
Gracias por regalarme el placer, a mis aún cortos años, de sentirme un viejo cronista que habla no sé qué del paso del tiempo. De lo difícil que es describir lo vivido. Del polvo de un lugar llamado Shiralad.
Dueño de la luz
Quien compartió
Su mano y su fe
Por el amor
(Fotos: Tomadas de Internet)




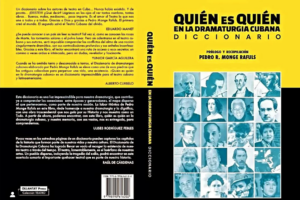
Este es un excelente artículo. Felicito al periódico y al autor por haberme regalado esta lectura. Sin dudas una obra que merece más reconocimiento y que es un exponente del avanzado poder creativo de la cultura cubana, en este caso, de los 90.