
Las amigas de mi abuela son también mis amigas. Cuando pequeña me encantaba participar en las conversaciones de personas mayores y nutrirme de experiencia y madurez. Me deleitaba al escuchar las anécdotas de juventud, refrescadas entre risas, de cómo eran sus vidas en el campo y de cómo el trabajo, duro pero honrado, tocó a sus puertas desde temprana edad.
“Mujeronas”. Así las definía y quería ser como ellas, en especial como Alina. Esa mujer alta, de mirada hermética y dulce. La más aventurera, risueña y vivaz de todas. Me hechizaba la pasión con la que se refería a su familia y yo, con ese sigilo de aprendiz, trituraba mis palabras, la miraba expectante al compás de sus historias.
Mi admiración por ella crecía a pasos agigantados, y más aún cuando me enteré de la noticia que en aquel instante mordió el corazón de familiares, amistades, vecinos.
II
Recuerdo que mi abuela y Alina se saludaban por teléfono cada mañana, excusa suficiente para emprender charlas hasta la saciedad. A veces, más de una por día, donde la ansiedad las corroía si no escuchaban el ¡ring, ring! a la hora habituada.
Aunque los temas de conversación derivaban en la monótona radiografía de la casa, el barrio o algo más, no podían ignorar esa costumbre que les proporcionaba adrenalina. Como Sherlock Holmes con sus famosos casos de misterio.
Poco a poco, la rutina se convirtió en azar. Y cuando hablaban, utilizaban un tono tan encriptado que yo apenas podía descifrarlo. Observaba a mi abuela parca y nerviosa por los rincones. No vacilé en preguntar:
-¿Qué pasa con Alina?
Bajó la cabeza. Respiró entrecortado unos segundos. Intentó mirarme fijamente y rompió su silencio.
-Mi niña, Alina está ciega.
Un escalofrío heló todo mi ser. No sabía qué hacer, qué decir. Mi cuerpo, paralizado por el shock, mientras mi mente convulsionaba con miles de interrogantes: ¿Qué tal está? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué no me habías contado? Inevitablemente, unas lágrimas inundaron mis pupilas. Cerré de golpe mis ojos, a la par que hidrataba la garganta con saliva y recobraba el aliento.
Días atrás, al despertar, unas sombras habían empañado la vista de María Alejandrina Rodríguez, “Alina”. Pensó que era algo pasajero, estrés quizás, pero la oscuridad invadía su retina sin compasión.
Su hija la acompañó varias veces al oftalmólogo. No le dieron esperanzas. El deterioro visual sería completo.
Dejó de telefonear. Se aisló en su apartamento, en su cuarto, en sí misma. Tenía mucho miedo. No quería que nadie lo supiera. El tiempo se convirtió en su mayor enemigo. No hubo lucha, solo un jaque mate al pastor.
III
Suena un bolero en la radio, fiel amiga antes de su repentina ceguera. Sentada en el sillón se mece junto a los primeros recuerdos. Una brisa consoladora le acaricia la mejilla. Desde el balcón percibe que unos pasos rompen la melodía. No se inmuta, escucha, siente el calor de mi abrazo y me teje una sonrisa.
Al principio todo resultaba muy caótico. Necesitó comprensión y espacio para adaptarse, pero enseguida aprendió un lenguaje diferente, el tacto. Con la yema de los dedos descubrió una nueva perspectiva de las cosas. Sus otros sentidos cobraron más intensidad. Dotó a las acciones diarias con habilidades de memoria y orientación que le permitieron desenvolverse autónomamente.
Las escaleras suponían una proeza para quienes la veían, aparentemente inerme en su situación, como Teseo frente al minotauro; para ella solo consistía en contar los escalones, aguantar la baranda con firmeza y no desprenderse de la paciencia.
Después de tanto sacrificio, de las consultas en hospitales, de la psicoterapia, Alina plantó la bandera del optimismo como filosofía de vida, y su espíritu se inyectó de una energía renovadora y contagiosa. Retomó las llamadas a mi abuela, el paseo a la manzana del brazo de su esposo, sus actividades domésticas, su independencia.
A sus 80 años la espontaneidad y la agilidad mental nunca la abandonan, ni en los peores momentos. Sus raíces guajiras brotan en décima y en poesía como alimentos para el alma, y engalana mi visita con un canto de autoestima:
…una luz resplandeciente
ilumina mi memoria.
Y puedo contar mi historia,
sin visión, pero con mente…
Lidera a los suyos como matriarca que ajusta su marcha a las exigencias del destino. “La melancolía ya duerme fuera de mi cama. Solo quiero vivir, ¡vivir!”. Sabe que sus seres queridos la guiarán siempre por el camino. Hoy disfruta plena porque tiene el mundo en sus manos. (Por: Giselle Brito)
Lea más: La historia de un adiós




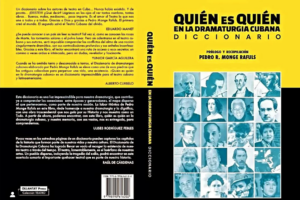
Muy bella historia que ya conocía, nuestra amistad se remonta hace muchos años cuando siendo ella una joven y yo una niña la acompañaba a sus visitas. Vecinos cómo familia. Aunque nuestras vidas tomaron diferentes rumbos mantuvimos el contacto. Siempre la llamada atenta en cada fecha señalada o en cualquier momento. Cuando supe su nueva condición sentí dolor, pero ella lo asumió con el valor que la caracteriza, optimista y alegre, rodeada por su familia que la quiere y admira. Gracias amiga, por compartir tu historia.
Conozco a Alina desde mi adolescencia, una mujer imponente, linda, hermosa, inteligente, virtudes que han heredado sus hijas y nietas, hace poco tuve el placer de acompañarla a una misión encomendada por sus hijas, ( mis amigas), y me llenó de satisfacción que más experimentada ( claro, con más edad), y sin ese sentido al que todos llamamos vista, ( aunque casi siempre se ve más con el corazón), fue la misma mujer cariñosa, agradecida de siempre, pero sobre todo FUERTE. Gracias a la periodista por esta historia.
Muy bonita historia,que no todos tienen el valor de contar.Gracias Alina por contarla.
Muy bien contada la historia desde la mirada de una amiga,gracias Gisselle por escribir algo tan lindo sobre mi mamá Gracias
Excelente y emotiva historia muy bien narrada con sencillez y emoción, conozco a la protagonista por la voz de su hija Alina quien habla de ella con orgullo y pasión, gracias a la periodista por dejarnos tan bella y aleccionadora historia.