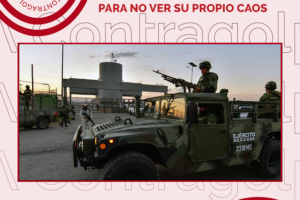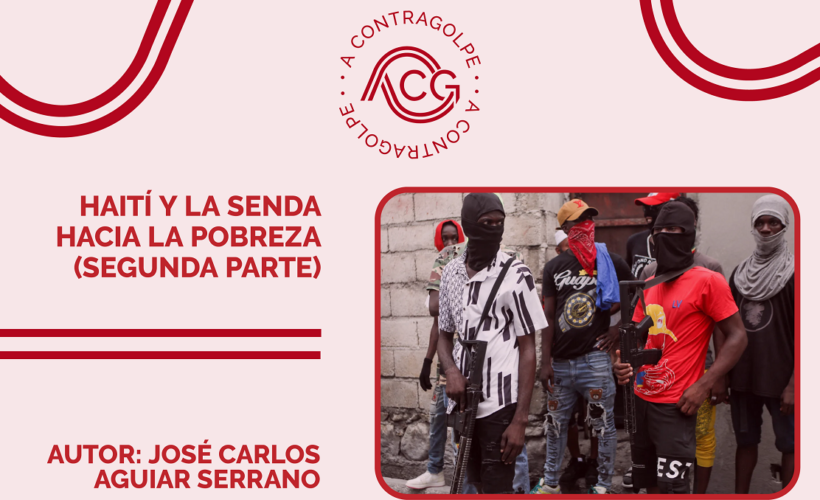
Luego de cargar durante más de un siglo con el peso de las deudas impuestas por Francia, en 1947 Haití había saldado por completo sus compromisos con los acreedores de la otrora metrópoli. En el propio año, los Estados Unidos entregaban al gobierno haitiano la soberanía sobre el tesoro nacional controlado durante décadas por franceses, alemanes y norteamericanos.
Estos sucesos, sin embargo, no entrañaron el fin de la histórica expoliación del país. En las décadas venideras, la explotación imperialista tomó nuevos caminos, acordes con los nuevos contextos que se fueron abriendo en el mundo, y la nación prosiguió su avance indefectible por la senda hacia la pobreza.
La receta neoliberal
Desde que en la década del setenta ascendió al poder el dictador Jean-Claude «Baby Doc» Duvalier —heredero del infame François Duvalier «Papa Doc»—, los Estados Unidos vieron la oportunidad de extender las fórmulas neoliberales que comenzaban a propagarse en el mundo.
A partir de estos años, las exportaciones norteamericanas que habían inundado el país desde la ocupación militar se vio profundizada, sobre todo bajo la administración republicana de Ronald Reagan (1981-1989), cuando la USAID y otras agencias comenzaron a incentivar el desarrollo de la industria manufacturera en Haití, presentando a esta como el presunto motor económico que sacaría a la nación de la miseria.
Bajo estos argumentos, Estados Unidos fomentó las exportaciones de sus excedentes agrícolas, inundando el mercado haitiano de productos de baja calidad que, por sus bajos precios —a causa de los subsidios y las ventajas arancelarias—, terminaron arruinando —junto a los desastres naturales que por esos años azolaron al país— a los productores locales, forzando la migración de amplias masas desde las áreas rurales hacia los centros urbanos.
La precarización de la población vinculada a la agricultura —alrededor de 2/3 del total—, con el desmantelamiento de la economía rural, aseguró a las empresas norteamericanas el lumpenproletariado a explotar en los talleres clandestinos dedicados fundamentalmente a la industria textil, que las recetas neoliberales buscaron erigir.
Como respuesta al impacto del proyecto neoliberal de convertir a Haití en una base exportadora similar a Bangladesh, el empobrecimiento de la población, y en rechazo de la violencia y la corrupción histórica que habían transversalizado al país; surgió a partir de los noventa un movimiento político de tendencia nacionalista de izquierda, encabezado por Jean-Bertrand Aristide, que arrasaría en los comicios celebrados tanto en 1991 como en el 2000.
Aristide ascendió en ambas ocasiones con un programa signado por promesas como el aumento del salario mínimo, el fomento de la industria local —en especial la agrícola—, o el incremento de los impuestos y las tasas arancelarias a las importaciones a fin de redistribuir las riquezas del país.
Contra él se conjuraron en una y otra ocasión las empresas norteamericanas y las élites haitianas, determinando su derrocamiento en ambos mandatos. En el 2000, por ejemplo, Rice American Co., filial de Erly Industries, lograba que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jesse Helms —uno de los promotores de la Ley Helms-Burton—, ordenase la congelación de la ayuda estadounidense destinada a Haití, que sería la primera de muchas acciones contra Aristide, al que The New York Times tachaba de una mezcla entre el Ayatolá y Fidel Castro.
El rol de las élites locales
En el camino que los siglos de colonialismo y neocolonialismo abrieron para el país durante siglos las élites haitianas han sido un catalizador especial. Conformada originalmente por comerciantes extranjeros establecidos en el país desde finales del siglo XIX, e integrados a la sociedad haitiana mediante alianzas matrimoniales con los grupos más prominentes de la población nacional —con el fin de evitar las restricciones a la propiedad extranjera, presentes hasta la ocupación norteamericana—, las élites sirvieron como importantes aliados a los grandes capitales, al tiempo que se servirían de la estructura deforme que estos legarían al país caribeño.
Familias como los Brandt, Acra, Madsen, Bigio, Apaid y Mers —conocidos bajo el acrónimo BAM BAM— monopolizan los servicios más básicos, poseen las escasas infraestructuras y controlan el comercio del país. Su poder se vio cimentado con la ocupación estadounidense, que promovió una estructura estamental cercana a sus intereses, y se amplió a partir de los cincuenta, cuando amplios sectores de la economía fueron monopolizados mediante decreto presidencial. Ubicadas al margen del Estado, la legalidad y el régimen fiscal, cuentan con amplios márgenes de ganancia, beneficiándose de la abrumadora pobreza y la corrupción política.
Empresas como GB Group, perteneciente a Gilbert Bigio —empresario haitiano de origen israelí—, por ejemplo, maneja sectores claves como el suministro de combustibles o la comercialización e importación de artículos de primera necesidad, además de controlar la zona de libre comercio de Haití y Port Lafito.
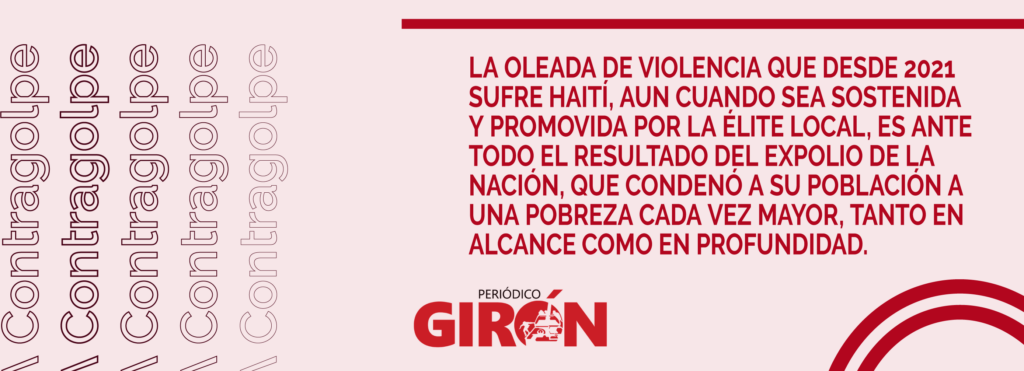
Esta élite local de piel más clara es la que lleva realmente las riendas del país, empleando a los políticos pertenecientes a los estamentos negros y mulatos como instrumentos para asegurar sus intereses. Así lo evidencian las cercanías de estos multimillonarios con partidos como el PHTK, asociaciones como el G184 y las reiteradas interferencias en pos de derrocar e imponer gobiernos según su conveniencia.
A su vez, los BAM BAM no han vacilado en abandonar las «vías democráticas», valiéndose del poder paramilitar y las bandas delincuenciales para el sostén del statu quo en distintos contextos. Así sucedió tras el derrocamiento de la dinastía Duvalier en 1986, cuando el país quedó regido por un ciclo de regímenes militares hasta el restablecimiento democrático en 1991; en 2004, cuando Aristide se cernió como una amenaza en el horizonte; o más recientemente en 2021,con el asesinato de Jovenel Moïse.
Los oligarcas haitianos son, precisamente, los que a día de hoy arman a las bandas gansteriles que controlan casi la totalidad de los territorios, y sumen al país en la absoluta inseguridad. Y es que, para familias como los Bigio o Apaid, la inseguridad y la crisis son terreno fértil para multiplicar sus riquezas, pero también para contener la repulsa popular que la dantesca situación engendra.
El magnicidio ejecutado en 2021 por comandos terroristas extranjeros no es una casualidad fatal, sino una operación instada por los grandes capitalistas haitianos, que desde hace varios años —por la incapacidad de Moïse para contener la oleada de protestas que el fraude y la corrupción de su administración no hicieron más que alimentar, y por el desplazamiento de los pactos de poder que el esquema hiperpresidencialista de su mandato impulsó— habían entrado en contradicción con el presidente.
Así, preocupados por mantener su dominio sobre el comercio y la captación de riquezas y recursos provenientes de la ayuda humanitaria y la cooperación internacional para el desarrollo, el bloque de importadores haitianos sostiene al llamado G9 y otras bandas, con armas contrabandeadas desde Estados Unidos.
Pero debe insistirse en que la oleada de violencia que desde 2021 atraviesa el país, aun cuando sea sostenida y promovida por la élite local, es ante todo el resultado del sistemático expolio de la nación, que condenó a su población a una pobreza cada vez mayor, tanto en alcance como en profundidad.
Es la secuela del fracaso del esquema de ayuda internacional —cuyos recursos, o bien han sostenido la propia acción de las ONG, o han engrosado las arcas de los empresarios— promovido tanto desde Washington como desde Naciones Unidas, que no han traído otro resultado que la pérdida del papel de un ya de por sí endeble Estado, la anulación de toda soberanía, y el fortalecimiento de la iniciativa privada por sobre la pública.
Los números de la crisis
Haití se ubica hoy entre los países más pobres del mundo, con altas tasas de pobreza, que abarcan a más de un 60% de la población, y con más de 5 millones de habitantes viviendo bajo condiciones de hambruna, con 2 millones de los mismos sufriendo desnutrición.
La agricultura, que aún hoy emplea a la mayoría de la mano de obra existente, sufre hoy las secuelas de las recomendaciones norteamericanas y la ayuda internacional. Golpeados por la falta de suministros, los desastres y la competencia de los baratos productos importados, la población rural intensifica la explotación de la tierra y aporta a la erosión de los suelos del país, profundizando la crisis alimentaria actual y futura.
La ausencia de servicios públicos de educación y la propia precariedad de la vida determinan una tasa de escolarización de tan solo un 50%, y que cerca de la mitad de los haitianos mayores de 15 años sean analfabetos.
La esperanza de vida se ubica en los 65.1 años, al tiempo que el país cuenta con tasas de mortalidad infantil y materna sumamente elevadas, fruto de los escasos insumos médicos, la falta de personal y los ínfimos servicios públicos.
En más de 700 mil se contabilizan los desplazados internos que la violencia y la miseria han provocado, y otros tantos cientos de miles han sido expulsados por la crisis más allá de las fronteras nacionales, sin hallar refugio seguro en ninguna nación, siendo objetos de políticas xenófobas que amenazan con devolverlos al infierno del que intentan desesperadamente escapar.
Si Haití fue en su momento el retrato que las colonias y enclaves esclavistas hubieron de observar, a fin de emular la gesta de los jacobinos negros que acabaron por vez primera con la esclavitud y el colonialismo en América Latina, debiera ser, a día de hoy, la imagen a la que los pueblos del Sur Global habrían de acudir a fin de observar las vidrieras rotas tras las que el capitalismo nunca ha sido capaz de exponer sus logros.
Lea también
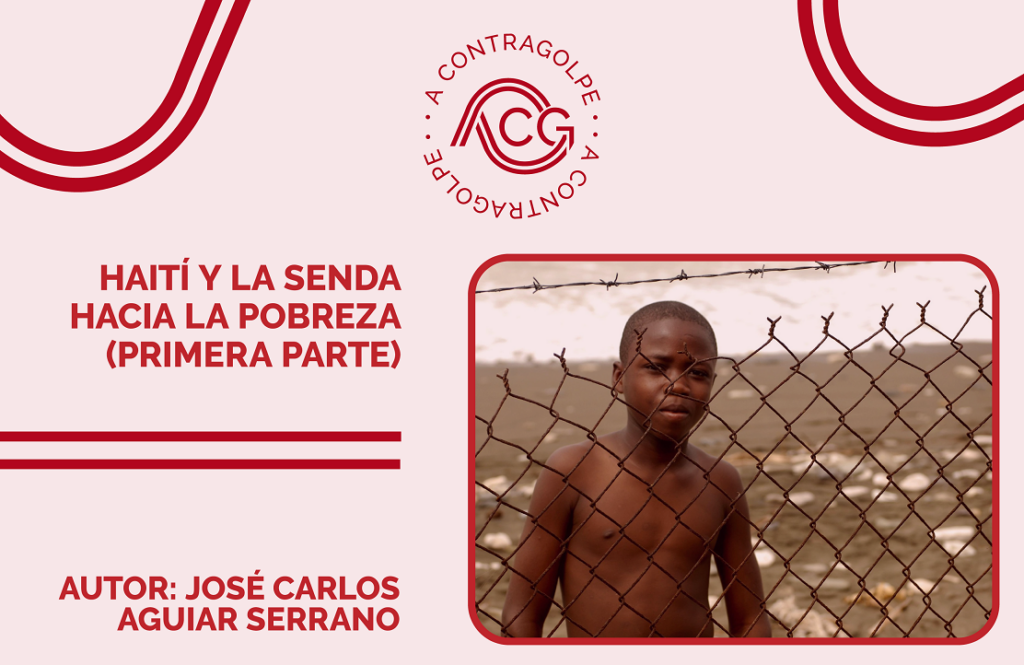
Haití y la senda hacia la pobreza (I)
La imagen que se tiene sobre Haití está indisolublemente ligada a la miseria, el hambre y la violencia. Entre la narrativa hegemónica, el peso de la culpa… Leer más »