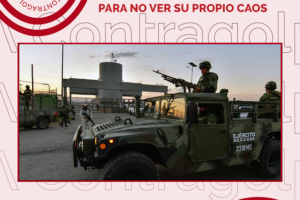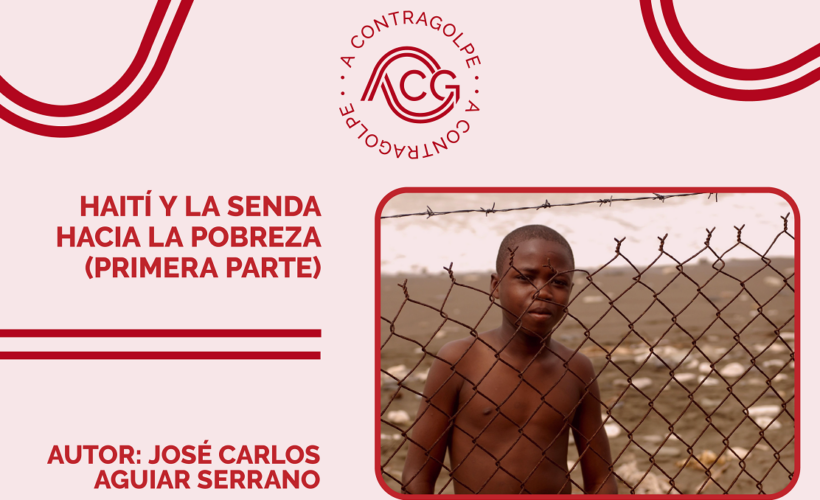
La imagen que se tiene sobre Haití está indisolublemente ligada a la miseria, el hambre y la violencia. Entre la narrativa hegemónica, el peso de la culpa de las desgracias de este pueblo se suele endilgar a la corrupción, la inestabilidad política y los desastres naturales.
Y, si bien estos factores han coadyuvado a complejizar la situación del que, a día de hoy, es el país más pobre de América, no debe obviarse en ninguna medida el rol que históricamente asumieron las potencias colonialistas e imperialistas en la sempiterna crisis haitiana.
Las presiones militares francesas, los chantajes financieros, las intervenciones norteamericanas, los gobiernos tutelados y los siglos de colonialismo y neocolonialismo terminaron por moldear el país que ha sido Haití, tan distante del Estado al que aspiraron alguna vez sus próceres.
El precio de la independencia
En 1804, la antigua colonia de Saint-Domingue, ubicada en la región occidental de la isla bautizada como La Española por los primeros navegantes europeos que se adentraron en el Caribe, conquistaba la independencia. Lo hacía luego de trece años de cruentos enfrentamientos contra los colonos franceses y las fuerzas bonapartistas.
Veintiún años después, la primera nación libre de América Latina veía cómo los antiguos amos retornaban con una imponente flota militar que ni la majestuosa mole de la Ciudadela La Ferrière habría resistido. La armada enviada por Carlos X llegó a las costas haitianas con un ultimátum: se pagaba a los antiguos propietarios franceses una indemnización de 150 millones de francos en oro —a abonar en cinco cuotas—, o la joven nación perecería frente al poder militar de la monarquía francesa.

El gobierno de Jean-Pierre Boyer, forzado por las amenazas de bloquear el país, y por el aislamiento internacional al que las potencias condenaron a Haití, terminó aceptando el rescate que la nación debía pagar por su libertad. Los escasos ingresos nacionales, sin embargo, no eran suficientes para afrontar los 30 millones anuales que el país debía pagar hasta completar el monto total.
Ello forzaría a los gobiernos haitianos a contraer nuevas deudas con bancos franceses a fin de saldar las exigencias de los colonialistas, por lo que se llegaría a imponer a la nación caribeña una doble deuda que drenaría durante más de cien años buena parte de los ingresos domésticos, y terminaría estableciendo el dominio neocolonial francés sobre el país.
El poder de los franceses sobre su antigua colonia fue tal que el primer banco nacional de Haití fue fundado en 1880 en la propia capital francesa, al margen de las leyes haitianas y bajo el control del Crédit Industriel et Commercial —uno de los principales acreedores—, que usurparía aún más las riquezas haitianas mediante las comisiones cobradas sobre cada operación del tesoro.
La expoliación francesa sobre Haití fue de tal magnitud que, durante varios años del siglo XIX, más de un 40% de los ingresos totales fueron absorbidos por los pagos a los acreedores y a los propietarios o sus descendientes —entre los que se hallaban varios miembros de la aristocracia europea.
Para inicios del siglo XX, por su parte, más de la mitad de las rentas nacionales quedaban en manos de los acreedores. En 1911, por ejemplo, 2,53 de cada 3 dólares de las rentas cafetaleras se empleaban aún para pagar a los franceses, quedando el Estado haitiano con escasos recursos para hacer frente a sus gastos internos.
El total de la deuda cobrada por Francia a Haití, fijada por recientes estudios en más de 500 millones de dólares actuales, pudo haber dejado al país un monto superior a los 21 000 millones de dólares que, aun teniendo en cuenta la corrupción que históricamente se ha enquistado en la médula de sus instituciones, le habría permitido ostentar a día de hoy niveles de desarrollo similares al resto de la región, como han indicado igualmente estos análisis.
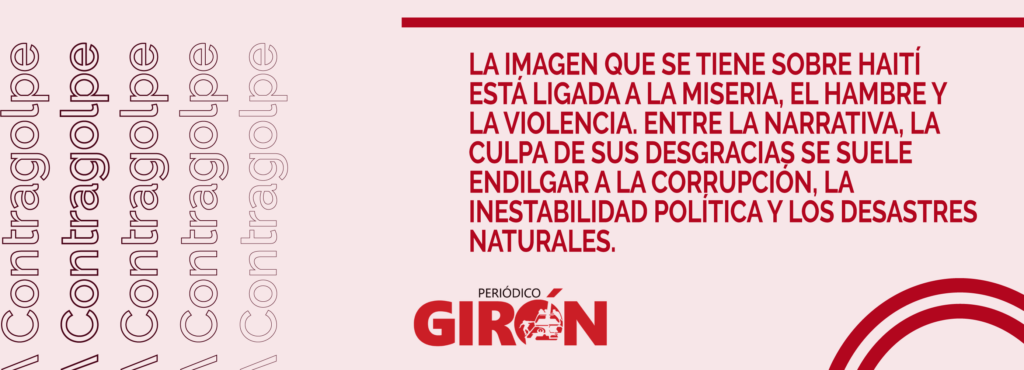
Pero el costo de la doble deuda francesa no solo se traduce en indicadores económicos. El dominio financiero y comercial sobre Haití repercutió igualmente en el establecimiento de una división clasista que privilegió a unas élites nacionales cuyas riquezas se supeditaron al propio dominio francés y a la política interna, lo que promovería la intensificación de la explotación nacional de las clases más bajas, la represión, la malversación de fondos y los desproporcionales gastos militares —tanto para mantener la soberanía frente a las amenazas militares de París, como para defender el poder político interno.
El siglo XX y la misión civilizatoria norteamericana
Para la década de 1910, el siglo XIX había entrado casi en el olvido, la modernidad capitalista y el desarrollo industrial habían invadido al mundo, al tiempo que la supremacía europea comenzaba a declinar desde que en 1914 el Viejo Continente se viese envuelto en la mayor conflagración hasta entonces conocida por la humanidad.
La Gran Guerra, a la vez que mermaba el poder europeo servía de trampolín a la economía norteamericana; que había entrado en el siglo XX dentro de la carrera imperialista y que, ya desde décadas antes, había posado su vista en la América insular como paso previo para su posterior extensión sobre el resto del continente. En este contexto Estados Unidos, y en particular Wall Street, ven en Haití una oportunidad para continuar multiplicando sus ganancias y poder en el área.
En la segunda década del siglo XX, el capital financiero norteamericano comienza a penetrar en el país caribeño aprovechando la reestructuración del Banco Nacional de Haití que los franceses —forzados por la presión popular— impulsaban, y que había reubicado la entidad dentro de las fronteras de esta nación. La emergencia de grandes corporaciones como el Chase National Bank supuso un progresivo repliegue de los capitales franceses, aunque el dominio de estos dentro de la economía haitiana permaneció imperturbable.
Todo cambiaría, sin embargo, para 1915. El Chase y otras entidades emprenderían labores de cabildeo a fin de generar entre los políticos norteamericanos un clima favorable a la intervención militar. Apostando por la Doctrina Monroe, lobistas y periodistas cercanos a Wall Street alertaron sobre la posibilidad de una intervención foránea en Haití a raíz de la cada vez más generalizada anarquía política.

El gobierno del entonces presidente Woodrow Wilson terminaría por convencerse de tales peligros cuando la población haitiana encabezó una revuelta contra el gobierno nacional y terminó ultimando al presidente, que se hallaba en condición de refugiado en el consulado francés. Acto seguido, pretextando la defensa de los intereses norteamericanos, Estados Unidos daría inicio a una ocupación militar que se terminaría postergando por diecinueve años.

Lejos de las intenciones democratizadoras y civilizatorias que el gobierno norteamericano expuso para legitimar su intervención, la presencia militar estadounidense no hizo otra cosa que desplazar el dominio de los franceses, dejando la vía expedita para que los capitales norteamericanos se hiciesen con el control del país. Así lo ratificaba el mayor general Smedley Butler —jefe de las fuerzas invasoras— al declarar que había ayudado a «hacer de Haití y Cuba un lugar decente para que los muchachos del Chase recaudaran ingresos».
En Haití, los norteamericanos aplicarían las fórmulas previamente ensayadas en Centroamérica y Cuba, aunque bajo métodos más brutales. A través de un gobierno títere impuesto por las fuerzas interventoras, y controlado por una cohorte de asesores estadounidenses —con plenas facultades—, Estados Unidos pasaría a controlar las finanzas y las rentas aduanales de la nación.
La invasión militar incluso reescribiría la legalidad y la propia Carta Magna, restituyendo el derecho de los extranjeros a adquirir propiedades y rescatando leyes de servidumbre que databan del siglo XIX, como «la corvée», que aseguraron el dominio de las empresas norteamericanas sobre las tierras del país, las plantaciones azucareras y cafetaleras, y el acceso a mano de obra barata, explotada bajo formas cercanas a la esclavitud.

La estructura de dominación yanqui posibilitó que en 1920 el Chase National Bank —que ya poseía una fuerte presencia dentro de Cuba— controlara la totalidad de la deuda externa haitiana, iniciando en esta década una de las más lucrativas etapas de la entidad financiera.
En contraste con los dividendos obtenidos por Estados Unidos, la clase trabajadora haitiana se vio aún más empobrecida que en los años del dominio francés. Hundidos en la más abrumadora miseria, entre paupérrimas condiciones de vida, con dietas cercanas a la inanición —como aseveró una comisión de Naciones Unidas que visitó al país a finales de los cuarenta—; cientos de miles de personas se vieron forzadas a migrar hacia la vecina Cuba y a otras islas de Las Antillas, siendo objetos de discriminaciones raciales y xenófobas.
En 1934, tras la Gran Depresión, la caída de los precios internacionales del café y el inicio de la política de buena vecindad impulsada por Franklin D. Roosevelt, Estados Unidos dio por finalizada su ocupación del país, y aun cuando la nación caribeña vio restituida su soberanía política, no sería hasta 1947 que le sería restituido el control sobre sus finanzas.
Para ese entonces, la antigua Saint-Domingue era ya totalmente dependiente de Estados Unidos, y los siglos de explotación colonial y neocolonial habían legado una sociedad atravesada por la pobreza, la división estamental y el militarismo, envolviendo al país, en las décadas sucesivas, en un turbulento panorama de golpes de Estado y dictaduras sangrientas.
Lea también

Mercenarios del micrófono
Gabriel Torres Rodríguez – En la guerra no convencional que libra el imperialismo contra Cuba las trincheras ya no son solo políticas o económicas. El campo de batalla se ha trasladado… Leer más »